
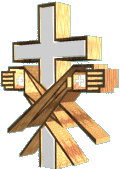

|
|
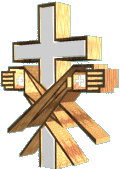
|
| EL
BANQUETE DEL SEÑOR. por Miguel Payá Andrés |
| Capítulo VII La primera parte de la celebración eucarística, tanto lo que llamamos los Ritos iniciales como, sobre todo, la Liturgia de la Palabra, es un gran diálogo entre Dios y nosotros. El diálogo es una comunicación entre dos seres, que, a través de la palabra y de los gestos, abren su interioridad, su misterio, al otro. Y esta comunicación íntima crea entre los dos una comunión de vida, una «complicidad», a la que llamamos amor o amistad. Pues bien, eso es lo que ocurre entre Dios y nosotros. Él ha tomado la iniciativa y nos ha abierto su intimidad, pero espera que nosotros hagamos lo mismo. Porque, en definitiva, quiere vivir con nosotros y que nosotros vivamos con él, en una comunión de amor. En este capítulo recordaremos, primero, cómo se ha comunicado Dios con los hombres y cómo se sigue comunicando; porque Dios sigue hablándonos hoy. Y, después, veremos cómo este diálogo tiene un momento privilegiado precisamente en la Eucaristía: analizaremos los distintos pasos de esa conversación admirable que tiene lugar en la primera parte de la celebración.
1. UN DIOS QUE NOS HABLA a) Dios ha hablado a la humanidad «Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio del Hijo, a quién constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo» (Hb 1,1-2). No creemos en un Dios reservado que, en su excelso trono, se encierra en su propia felicidad, indiferente a los avatares de la pobre raza humana. Creemos en un Dios que, en un desbordamiento de su vida íntima, que es precisamente amor, decidió un día crear al hombre para disfrutar de su felicidad con él. Y, tan pronto le dio la vida, comenzó a revelarle su designio amoroso, hablándole a través de todas las cosas creadas e invitándole a una comunión íntima con él revestido de una gracia y una justicia resplandecientes. Por desgracia, los primeros progenitores de la humanidad no aceptaron esta oferta de amistad y, al romper las relaciones con Dios, dejaron a sus descendientes separados de Dios, divididos entre sí y dañados en su propio ser. Pero Dios no podía dejar así las cosas y, desde el principio también, prometió volver a insistir en la oferta y restaurar al hombre; además, siguió teniendo cuidado del género humano, sin abandonarlo nunca a su suerte. Y, en efecto, un día Dios comenzó a hablar de nuevo con el hombre con palabras humanas para ofrecerle de nuevo su amistad: comenzó lo que llamamos «historia de la salvación». Empezó dirigiéndose a personas concretas, Abrahán, Isaac, Jacob, llamándolas por su propio nombre, prometiéndoles un futuro mejor y, sobre todo, proponiéndoles una alianza de amor. Llegó un día en que el grupo de amigos de Dios constituyeron todo un pueblo. Y entonces Dios los liberó de la esclavitud histórica en que vivían y pactó con ellos una alianza colectiva que les convirtió en el «pueblo de Dios», propiedad suya y portador de la esperanza para toda la humanidad. A este pueblo Dios le fue revelando su rostro y sus planes a través de unos portavoces, los profetas, que, inspirados por Dios, fueron capaces de traducir en palabras humanas su lenguaje inefable. La palabra divina a través de los profetas fue capaz de iluminar oscuridades, de convertir infidelidades y, en definitiva, de madurar la relación de amistad gracias al amor siempre fiel, compasivo y misericordioso de Dios. Pero llegó un día, el día que él quiso, en el que la comunicación divina dio un viraje totalmente inesperado, aunque ciertamente preparado por Dios e incluso intuido por el hombre: Dios se presentó ante el hombre en la persona de su Hijo, él único que lo conocía. Este Hijo se hizo uno de nosotros y vivió entre nosotros. En él, que es su Palabra, Dios nos lo ha dicho ya todo lo que quería decirnos. De modo que todas las palabras anteriores aparecen como preparación de esta última y solo en ella alcanzan su última significación. Pero en Jesús, Dios, no solamente nos lo ha dicho todo, sino que nos lo ha dado todo: se ha dado a sí mismo. Y con ello nos ha abierto su propia vida para que podamos entrar en ella. A partir de este momento, todos los que crean en el Hijo y lo reciban en su vida, serán constituidos hijos de Dios y partícipes de la vida divina. b) Dios nos habla a nosotros Hemos recordado la admirable historia de amor entre Dios y la humanidad. Pero esa historia sigue y en ella entramos tú y yo. En nosotros, en nuestra propia historia, se reproduce de algún modo todo lo que acabamos de recordar. Creados para ser amigos de Dios, llamados personalmente por él, como Abrahán, insertados en el pueblo de Dios, liberados de nuestra esclavitud, invitados e iluminados constantemente por su palabra, rescatados de nuestras infidelidades, acariciados por promesas inefables y, sobre todo, llamados por Jesús, que se ha hecho presente en nuestra vida, nos dirige su mensaje y nos ofrece su amistad. Sí, la historia que narra la Biblia es también mi propia historia y la tuya. Ciertamente, en cada uno la historia se reinventa de una manera absolutamente original e irrepetible, porque Dios no ama a generalidades, «al hombre», sino a personas concretas, con su nombre y apellido. Pero, cada vez que recordamos la historia de la salvación, desde Abrahán a Jesús, esa historia se convierte en clave y luz para descubrir la verdad de nuestra propia historia. Y eso, precisamente eso, es lo que ocurre siempre que, reunidos con la comunidad creyente, vamos leyendo la historia sagrada, escuchando a los profetas y, sobre todo, escuchando a la Palabra que es Jesús. En cada una de las celebraciones Dios me declara su amor y me pregunta: «¿Quieres ser mi amigo?». Y yo le contesto: «No lo merezco, pero... sí. Gracias por tu paciencia, por tu amor incomprensible». Y este diálogo, tantas veces repetido pero siempre nuevo, es lo que va construyendo mi vida.
2. LOS RITOS INICIALES En toda conversación son muy importantes las primeras palabras: de ellas puede depender el tono y el cariz de todo el encuentro. Por eso los ritos iniciales de la Eucaristía (cf. Ordenación General del Misal Romano, 24-32), que son el elemento más reciente de la celebración, han sido muy cuidados para que sean una buena presentación y comienzo de lo que va a venir. Intentan conseguir dos objetivos importantes: que los que hemos acudido formemos una comunidad (y no un conjunto de personas aisladas), y que dispongamos nuestro espíritu tanto para oír la palabra de Dios como para participar en el banquete eucarístico. a) Entrada La celebración comienza así: «Reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con sus ministros, se da comienzo al canto de entrada». Nos encontramos, pues, con dos elementos. Primero, con una procesión en la que, según los casos, el sacerdote solo o acompañado de todos los ministros que tienen una parte activa en la celebración, se desplazan desde la sacristía hasta el altar. Y, para acompañar a esta procesión, el pueblo o los cantores, o ambos alternando, entonan el que se llama «canto de entrada». Este canto no es un simple factor de solemnidad, sino un elemento que intenta favorecer la comunicación. Porque su función es doble: fomentar la unión de quienes se han reunido e introducirlos en el misterio de la fiesta o del tiempo litúrgico correspondiente. b) Saludo al altar y a la comunidad Cuando el presidente y los ministros llegan al altar, lo primero que hacen es saludar a los dos protagonistas del encuentro que se va a producir: Cristo y su comunidad de discípulos. Y, con esto, el sacerdote y los ministros manifiestan que su función es precisamente la de ser servidores de este encuentro. Primero saludan al altar, símbolo y figura de Cristo, y de Cristo ofreciéndose por nosotros, con una inclinación profunda. El sacerdote y el diácono, además, lo veneran besándolo. También se contempla la posibilidad de incensarlo. Los cristianos, al principio, evitaron el uso del incienso por sus reminiscencias paganas. Pero poco a poco se fue introduciendo en el culto cristiano por influencia de la liturgia de Jerusalén. Muy preñado de sentido es el saludo a la comunidad, ya que se le va a recordar todo lo que es. El sacerdote comienza diciendo. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»: no nos reunimos en nombre propio, sino en el del Dios uno y trino. Y, además, mientras dice estas palabras, hace la señal de la cruz, que es una profesión de fe abreviada, una especie de símbolo de nuestro Bautismo. El pueblo aclama: «Amén», es decir, sí, queremos celebrar la Eucaristía como comunidad cristiana. Más aún, el sacerdote y la comunidad se intercambian a continuación un saludo en el que se recuerdan el último secreto de su identidad, la presencia del Señor en sus vidas. «El Señor esté con vosotros». «Y con tu espíritu». Este saludo puede prolongarse con una breve monición del sacerdote o de otro ministro para introducir a la asamblea en la Misa del día. c) Acto penitencial Después del saludo, el sacerdote invita al acto penitencial, que realiza toda la comunidad con una fórmula de confesión general, y acaba con la absolución del celebrante. Este rito es absolutamente nuevo en el Misal actual. Antes lo hacía solo el celebrante, como una confesión de su propia indignidad. Ahora ha dejado de ser una plegaria privada para convertirse en una acción con la que el celebrante juntamente con los fieles se reconocen pecadores delante de Dios y del prójimo, e imploran el perdón. De este modo, manifiestan su deseo de purificarse para poder oír la palabra de Dios y recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor dignamente. El mismo Jesús recordaba que, antes de llevar los dones al altar, era necesario reconciliarse con el hermano, y, por tanto, con Dios (cf. Mt 5,23). No será la última vez que, a lo largo de la celebración, confesamos nuestra realidad de pecadores, indignos del amor de Dios, con palabras o con signos. d) Señor, ten piedad Bien formando parte del acto penitencial, o inmediatamente después de él, nos encontramos con una pequeña letanía que tiene una personalidad propia: es el primer saludo de los fieles a Jesús, a quien aclaman con los títulos principales de «Señor» y «Cristo» y a quien le piden su misericordia. La importancia de esta aclamación queda resaltada por estas normas del Misal: «Regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en él el pueblo y los cantores». Y, además, «si no se canta... al menos se recita». Esta letanía es una reliquia preciosa de la antigua liturgia oriental. Ya la peregrina española Egeria nos cuenta cómo, hacia el año 390, en Jerusalén, el diácono comenzaba esta letanía, que continuaban los niños repitiendo continuamente: «Kyrie eleison», «Señor, ten piedad». Hacia el siglo V la letanía se introdujo en la liturgia latina, pero conservándola en su lengua original griega, y así ha pervivido hasta la reforma litúrgica actual. Ahora la hemos traducido a las distintas lenguas que hablamos, pero podemos seguir repitiéndola, al menos en algunas celebraciones más solemnes, con las mismas palabras con que han cantado a Cristo tantas generaciones cristianas: «Kyrie eleison, Christe, eleison». e) Gloria Las Normas del Misal actual nos lo presentan como «un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas». En efecto, nos encontramos con el himno más antiguo entre los que usa la liturgia actual. Se compuso, no para la Eucaristía, sino para la oración de la mañana de las fiestas; pero ya hacia el siglo VI se introdujo en la celebración eucarística. Presenta una estructura dividida en tres partes: comienza con el canto de los ángeles la noche de Navidad (cf. Lc 2,14); después se dirige al Padre con una serie de expresiones de alabanza y gratitud, y ensalzando sus nombres y atributos; en la tercera parte, la alabanza se dirige a Cristo con todo entusiasmo, desembocando en una pequeña letanía de súplica («Tú que quitas el pecado del mundo») y en varias aclamaciones («Sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo»). Y acaba con una invocación trinitaria. Como es un himno alegre y festivo, sólo se utiliza los Domingos, excepto los de Adviento y Cuaresma, y en las solemnidades y fiestas. f) Oración colecta Los ritos iniciales acaban con esta oración que lleva el calificativo curioso de «colecta», es decir, «reunión, aportación». Y es que nos encontramos con la primera de las «oraciones presidenciales», que son las que hace el sacerdote en nombre de los fieles y en virtud de la misión que la Iglesia le ha conferido. Por eso tiene una estructura dialogal: primero, el sacerdote invita al pueblo a orar; y, todos, a una con el sacerdote, permanecen un rato en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas; después, el sacerdote, como recogiendo las súplicas de todos, pronuncia esta oración de pie con los brazos levantados y extendidos; y, finalmente, todos se unen a ella y dan su asentimiento con el «Amén». La estructura de la oración que dice el sacerdote es típica: a la invocación del nombre de Dios, le sigue una ampliación que expresa la peculiaridad de la fiesta o algún aspecto de la iniciativa salvadora de Dios; después se pasa a una súplica, para concluir con una alabanza a la Trinidad centrada en la mediación de Cristo y la unidad del Espíritu Santo.
3. LA LITURGIA DE LA PALABRA Preparados espiritualmente y constituidos en comunidad por los ritos iniciales, comenzamos ahora la primera gran parte de la Eucaristía, la primera mesa: la Liturgia de la Palabra. Lo primero que hemos de recordar es que esta parte está íntimamente relacionada con la que vendrá después. Como dice el Vaticano II, «las dos partes de que consta la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un único acto de culto» (Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 56). Y es que, en realidad, nos hallamos ante un encuentro único y progresivo con Cristo resucitado, que se da primero a los suyos como Palabra viva de Dios, para, después, hacerles partícipes de su entrega sacrificial en forma de alimento eucarístico. Ciertamente lo más importante de esta parte es lo que Dios nos dice. Pero cuando Él habla, siempre espera nuestra respuesta. Por eso la Liturgia de la Palabra es un diálogo en el que los dos hablamos. En un primer momento, la palabra de Dios tendrá todo su protagonismo. Pero, después, pasará a primer plano nuestra respuesta creyente. Así se manifiesta la profunda visión de fe que es la esencia del cristianismo: sólo Dios puede dar inicio a la salvación del hombre. La fe proviene de la escucha, y por eso lo primero es el anuncio de la palabra de Dios. Pero, para que se realice la salvación, hace falta aceptar con fe esa palabra y adherirse a ella. Es importante, además, descubrir que, en esta primera parte, Dios no se limita a hablar, para después actuar en la segunda parte. En la Liturgia de la Palabra sucede ya un acontecimiento de salvación, pues Cristo ya está presente y se está dando como alimento salvador, aunque este encuentro llegará a plenitud en la Liturgia Eucarística. Y es que la palabra de Dios siempre es eficaz, Dios siempre hace lo que dice. a) Lecturas bíblicas El Vaticano II había imperado: «A fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros bíblicos, de modo que, en un espacio determinado de años, sean leídas al pueblo las partes más importantes de la Sagrada Escritura» (Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 51). Y el mandato se ha cumplido espléndidamente: ¡nunca se había leído tanto la Escritura en la Eucaristía como lo hacemos hoy! Si juntamos el Leccionario dominical y el ferial, entre los dos contienen el noventa por ciento de la Biblia. Y el Leccionario dominical, en el que concentraremos nuestra atención por ser el típico y el más oído, hace una selección magistral de las mejores páginas del libro sagrado. Cada Domingo se leen tres lecturas que se pueden nombrar así: «Profeta» (Antiguo Testamento); «Apóstol» (los escritos del Nuevo Testamento excepto los Evangelios); «Evangelio» (los cuatro Evangelios). El orden tiene su importancia: los escritos proféticos y los apostólicos nos preparan para oír la palabra directa y definitiva de Jesús, que es la culminación de la revelación. La misma forma de ejecutar estas lecturas contribuye a resaltar la centralidad del Evangelio: las dos primeras lecturas pueden ser leídas por un lector, mientras la asamblea está sentada; el Evangelio, en cambio, ha de ser leído por el sacerdote o un diácono, mientras toda la asamblea lo escucha de pie. Además, la lectura del Evangelio se solemniza también con varios gestos: canto del «aleluya», saludo inicial del sacerdote o diácono, signación triple de todos los fieles (sobre la frente, los labios y el corazón), incensación del libro, aclamación final y beso del evangeliario. Las lecturas dominicales han sido distribuidas en tres ciclos anuales caracterizados por el uso de uno de los Evangelios llamados «sinópticos» por el paralelismo de su estructura y de sus contenidos. Llevan los nombres de «Ciclo A» (Evangelio de Mateo), «Ciclo B» (Evangelio de Marcos) y «Ciclo C» (Evangelio de Lucas). El Evangelio de Juan se lee todos los años en la segunda parte de la Cuaresma y durante todo el Tiempo Pascual. En estos ciclos, la primera lectura del Antiguo Testamento se ha seleccionado normalmente en función del Evangelio: un texto que de algún modo anuncie y prepare lo que después escuchamos en el relato evangélico. Pero hay tres excepciones: en Adviento se lee siempre al profeta Isaías; en Cuaresma la primera lectura va narrando los principales acontecimientos de la salvación antes de Cristo; y durante el Tiempo Pascual, la lectura del Antiguo Testamento es sustituida por la del libro de los Hechos de los Apóstoles. En cambio, la temática de la segunda lectura (la «apostólica») suele ser independiente de la que marcan el evangelio y la primera lectura, y su selección responde también a criterios diferentes. b) Cantos interleccionales Intercalados entre las lecturas, de ahí su nombre, hay dos cantos (o recitaciones) con una peculiar significación. Salmo responsorial: después de la primera lectura, se canta o recita siempre un «salmo», es decir una de las oraciones contenidas en el Libro de los Salmos, que es la gran colección de las oraciones oficiales del templo de Jerusalén. La elección del salmo depende del contenido de las lecturas. Y su calificativo de «responsorial» se refiere a la forma en que es cantado: un salmista canta (o lee) las distintas estrofas y, después de cada una, toda la asamblea responde repitiendo una antífona. La finalidad del salmo en la celebración es doble. Por una parte, al ser también un texto inspirado, es como una prolongación, en forma poética, y una profundización del mensaje de la primera lectura. Pero, al ser cantado o recitado por todos, constituye también una respuesta de alabanza a la palabra de Dios que se acaba de escuchar. Aleluya: después de la segunda lectura se canta el Aleluya, que es una aclamación al Señor que se hará presente de modo particular en las palabras del Evangelio. La palabra «aleluya» es una exclamación hebrea (Hallelu-Yah = Alabad a Yah(veh), que pasó en seguida a la celebración cristiana. Aquí lo comienza un cantor y lo repiten todos; después se intercala un versículo que normalmente es una frase del evangelio que se va a leer, y acaban repitiendo todos el aleluya. Como es un canto festivo, debe cantarse siempre y, además, se suprime durante la Cuaresma para ser reintroducido solemnemente en la Vigilia Pascual. c) Homilía Después de varios siglos en desuso, el Vaticano II ha restaurado uno de los elementos más antiguos de la liturgia de la Palabra: la homilía: «Se recomienda encarecidamente la homilía como parte de la misma liturgia...; más aún, no debe omitirse, a no ser por una causa grave, en las misas que se celebran los domingos y fiestas de precepto con asistencia de pueblo» (Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 52). La homilía («plática familiar», en su sentido etimológico), era un componente de la liturgia sinagogal judía y el mismo Jesús lo utilizó para enseñar (cf. Lc 4,16ss; Mc 1,21). La comunidad cristiana la incorporó también desde el principio. Su función es la de ayudarnos a llevar a las circunstancias concretas de nuestra vida el mensaje de la palabra de Dios y el mismo misterio que celebramos. Por eso ha de adaptarse a las particulares necesidades de los oyentes. Normalmente la hará el propio sacerdote celebrante: es uno de los momentos principales en que el sacerdote actúa como maestro de la comunidad. La importancia de la homilía, y el deber de cuidarla por parte de los sacerdotes, se basa, además, en que es el cauce de formación que llega a más cristianos, y para muchos casi el único. d) Profesión de fe Los Domingos y solemnidades, al Evangelio y la homilía sigue la profesión de fe, cuya razón de ser es «que el pueblo dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía, y traiga a su memoria, antes de empezar la celebración eucarística, la norma de su fe» (Ordenación General del Misal Romano, 43). Es, pues, un elemento que sirve de eslabón entre las dos partes de la celebración. Porque, por una parte, es nuestra respuesta solemne a la palabra de Dios que acabamos de escuchar; pero, por otra, es la preparación necesaria para celebrar el «misterio de la fe» que es el banquete eucarístico. Para hacer la profesión de fe utilizamos la fórmula llamada Credo, que es una síntesis de las verdades fundamentales de nuestra fe; los antiguos la llamaban «breviario de la Sagrada Escritura». Está compuesta de tres artículos, en los que se resume la identidad y la obra de cada una de las Personas divinas. Desde el siglo V, el Credo que se ha utilizado en la Eucaristía ha sido el llamado «Niceno-Constantinopolitano», elaborado y enseñado por los Concilios ecuménicos de la antigüedad cristiana. Actualmente, en España, podemos utilizar también otro Credo más antiguo, el llamado «Apostólico», que es el que se ha utilizado siempre en la catequesis y liturgia bautismal, y, por tanto, el que los cristianos sabíamos también de memoria y utilizábamos para la profesión personal de nuestra fe. Los dos comienzan con la palabra «creo» (no «creemos»), para subrayar el carácter absolutamente personal del acto de fe. e) Oración universal La Liturgia de la Palabra concluye con la oración universal u oración de los fieles, en la que «el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres» (Ordenación General del Misal Romano, 45). De nuevo nos encontramos con un elemento que, aunque estuvo muy presente en los primeros siglos, había desaparecido de la Eucaristía ya desde el siglo VI. Tan sólo se había conservado en la liturgia del Viernes Santo. El Vaticano II ha devuelto esta plegaria a su lugar originario. Porque también esta oración se sitúa como vínculo de las dos partes de la celebración. La palabra de Dios se ha dirigido al pueblo creyente, que es el único capaz de escucharla de momento, pero está destinada a toda la humanidad; y, por eso, nos sentimos como portadores y enviados a transmitirla a todos. Y el sacrificio de Cristo, que vamos a celebrar, es también la fuente de salvación para todos los hombres; por eso sentimos la necesidad, en este momento, de hacerlos presentes ante Dios. Esta oración se llama «universal», porque, en primer lugar, es una oración que hacemos todos siguiendo cuatro pasos: 1º. El sacerdote, con una breve monición, invita a todos a orar. 2º. El diácono, o un lector, proclama las distintas intenciones. 3º. Toda la asamblea ora por cada una de las intenciones, bien con una invocación en voz alta, bien con la oración en silencio. 4º. El sacerdote termina con una oración conclusiva. Pero es también «universal» porque la hacemos en favor de todos. En concreto, oramos por cuatro intenciones típicas: 1.ª Por las necesidades de la Iglesia universal y de sus pastores. 2.ª Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo. 3.ª Por los que sufren cualquier dificultad: pobres, enfermos... 4.ª Por los presentes y por la comunidad local. Aunque estas intenciones pueden amoldarse mejor a distintas situaciones o tipos de celebración: v.gr. Matrimonio, Confirmación, Primera Comunión, Exequias, una situación comunitaria importante, una especial necesidad pública...
PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN La primera parte de la celebración eucarística nos invita a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. La Iglesia considera que la suprema norma de su fe es la Sagrada Escritura unida a la Tradición, ya que, inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite la palabra del mismo Dios a través de las palabras de los Apóstoles y Profetas. En los libros sagrados, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Por eso la Iglesia venera la Sagrada Escritura como lo hace con el Cuerpo de Cristo y la considera como «sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual» (Vaticano II, Dei Verbum, 21). No es extraño, pues, que la Iglesia nos recomiende insistentemente la lectura asidua de la Escritura para que adquiramos la ciencia suprema de Jesucristo, «pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» (Vaticano II, Dei Verbum, 25). Nosotros hemos convertido esta recomendación en una de las orientaciones fundamentales de nuestra vida. Pero conviene ahora que revisemos si dedicamos suficiente tiempo a la escucha de la palabra de Dios, personalmente, en pareja y en familia, y si la escuchamos de forma debida. En efecto, la Sagrada Escritura ha de ser leída con dos actitudes fundamentales: 1.ª Con humildad y espíritu de fe. Es palabra de Dios y, por tanto, la recibimos con espíritu abierto, con confianza total y dispuestos a obedecerla: «Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela» (Vaticano II, Dei Verbum, 5). 2.ª Usando la inteligencia para entenderla. No se trata de conformarme con lo que me parece a primera vista, o con lo que me interesa, sino que me he de esforzar por captar su auténtico significado. Y para ello, necesitaré hacer las siguientes operaciones (cf. Vaticano II, Dei Verbum, 12): a) Intentar conocer lo que los autores humanos quisieron decir; para ello habré de tener en cuenta el tipo de escrito (no es lo mismo una poesía que un relato histórico), y los modos de pensar y expresarse de aquella época. Para esto me servirán mucho las introducciones y notas que traen las Biblias, así como algún buen comentario. b) Prestar atención a la unidad de toda la Escritura: aunque haya muchos libros y muy distintos, siempre me habla el mismo Dios para comunicarme un único designio, del que Jesús es el centro y el corazón. Por eso los cristianos siempre leemos la Escritura desde Jesús, que es la Palabra definitiva y que las explica todas. c) Leer la Escritura en la Tradición viva de la Iglesia: la Sagrada Escritura ha surgido desde el pueblo de Dios y para él. Por eso sólo se puede entender desde la Iglesia, que es la memoria viva de la palabra de Dios y la que goza de la asistencia del Espíritu Santo para interpretarla. d) Estar atento a la cohesión entre todas las verdades que me enseña, dentro del proyecto total de la Revelación: es lo que llamamos la analogía de la fe. Dios no me puede decir cosas dispares o contradictorias. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho ocurre, es que nos vaya diciendo las cosas progresivamente, como hace cualquier buen pedagogo. En concreto, la tradición cristiana ha ido elaborando un método práctico de lectura personal de la palabra de Dios para que nos sirva de alimento para nuestra vida. Es lo que llamamos «lectio divina». Os propongo que este mes os ejercitéis en este método, siguiendo los distintos pasos de que consta: 1.º Lectura: Esforzarme por comprender lo que ahí se dice y quién lo dice. Es un momento de total apertura y disponibilidad a lo que Dios quiere decir en ese texto. 2.º Meditación: Y eso ¿qué me dice a mí? Aquí ya se trata de conectar la palabra objetiva de Dios con mis conocimientos, experiencias y necesidades. Porque lo que Dios dijo hace muchos siglos, me lo quiere decir ahora a mí, persona concreta y que vivo en una situación concreta. 3.º Oración: Orar es dialogar con Dios de tú a tú. Él me ha hablado primero y ahora espera una respuesta coloquial por mi parte. Le comento mis sentimientos, mis dudas, mis necesidades. 4.º Contemplación: Ya no necesito palabras, me quedo gustando simplemente de la presencia y la mirada amorosa de Dios. Es disfrutar de estar con él. 5.º Acción: La palabra de Dios y la oración tienen siempre una efectividad inmediata porque nos cambian el corazón, de donde nacen todas nuestras actitudes. Pero, además, una palabra concreta de Dios nos puede pedir un determinado comportamiento, un compromiso de vida. En ese caso, no basta con la respuesta oral que le hemos dado en la oración; Dios espera también una respuesta vital. Un último compromiso para este mes. En las Eucaristías a las que acudáis, cuidad especialmente la parte que hemos explicado. Seguidla con atención, fijaos bien cómo se hace y, sobre todo, procurad tener las actitudes adecuadas. Para esto último, convendría que en vuestra preparación inmediata hicierais un acto interior: «Señor, dinos hoy lo que quieras para este momento de nuestra vida. Estamos dispuestos a escucharte y a hacerte caso». PARA LA REUNIÓN DEL EQUIPO Diálogo sobre el tema Este tema tiene dos partes distintas: una que nos hace reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, y la otra que nos explica la primera parte de la celebración eucarística, los Ritos iniciales y la Liturgia de la Palabra. Conviene que en el diálogo comentemos las dos. 1.º ¿Damos suficiente importancia y tiempo a la escucha de la Palabra? ¿Qué método seguimos? ¿Con qué dificultades más importantes nos encontramos? ¿Qué ayudas podríamos buscar? 2.º En la descripción de los distintos momentos de la celebración, ¿qué cosas nuevas hemos aprendido?, ¿cuáles nos han parecido más interesantes y significativas? ¿Se suelen hacer bien en las celebraciones a las que asistimos? ¿Podríamos colaborar de algún modo a que se hiciesen mejor? Palabra de Dios para la oración en común Lectura del santo Evangelio según san Juan (17,1-4. 6-9. 14-15. 17. 20-21). «Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó: --Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto: en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu enviado. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han aceptado tu palabra. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos han aceptado mi enseñanza. Ahora saben, con absoluta certeza, que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad; tu palabra es la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí por medio de su palabra. Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mi y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado».
|
| |