 |
DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |
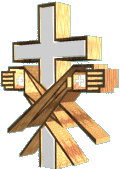 |
SAN FRANCISCO, ¿UN SUFÍ?
por Jacinto Fernández-Largo, OFM
|
|
[Idries Shah, Los Sufíes. Introducción de Robert Graves. Barcelona, Luis de Caralt Editor (Rosellón, 246), 1975; 382 pp., 16 x 22 cm. La obra aparecida en la colección Cultura Histórica de la Editorial Caralt es la traducción de The Sufis, por Idries Shah, editada en 1964.] Aunque generalmente se les confunde con una secta musulmana, los casi cincuenta millones de sufíes actuales se acomodan a cualquier religión, ya que, según ellos, han acertado con el fondo común a toda religión. Sufí es quien entiende y penetra tal fondo secreto y, en consecuencia, se libera de ambiciones y de la soberbia intelectual, se desvincula de obediencias ciegas a usos y costumbres y vence el temor a los encumbrados. Meta del sufí es estar en el mundo sin ser del mundo. Su formación se basa en la experiencia -«el que comprueba, sabe»-, no en argumentos filosóficos; el conocimiento se alcanza por el amor. Para eludir la vulgarización y la institucionalización de sus maneras de pensar y para escapar a la herejía y a la desobediencia a la autoridad, los poetas -principales propagadores del sufismo- utilizaron un lenguaje secreto, basado en referencias metafóricas y en cifrados verbales. En su forma más evolucionada, tal lenguaje oculto emplea raíces consonánticas semitas: la lengua árabe, de gran simplicidad, forma su léxico sobre la pauta de tres consonantes, raíces de las que derivan las palabras. Por otra parte, en árabe se transmitieron los conocimientos durante la Edad Media a toda Europa, especialmente desde que España y Sicilia fueran conquistadas por los sarracenos en el siglo VIII. Es innecesario pormenorizar aquí la transcendencia del impacto que la civilización musulmana produjo en la Europa medieval. Pero sí que puntualizaremos que fueron sufíes Averroes, Ibn el-Arabí, El-Ghazali y Omar Khayyam y que se detectan huellas del sufismo en san Francisco de Asís, Ramón Llull, Rogerio Bacon, Dante, san Juan de la Cruz. A través de sus místicos, el sufismo ha configurado aspectos importantes del Islam y del Cristianismo y, por medio de los trovadores, formados en maestros hispanomusulmanes, dio origen a la lírica profana medieval. Como comprobante, baste remitir a las obras de Asín Palacios, Julián Ribera, Nykl, Cerulli y otros. El libro que comentamos ha sido escrito por Shah, nacido en Simla, en la India, en 1924. Es miembro de la familia de los Sayeds, del clan Hachemita, que agrupa a los descendientes de Mahoma. Shah ha difundido los principios del sufismo por países de Occidente desde Londres, su residencia desde hace años. Gran Jeque -«cabeza de familia»- de la «Tariqa» o Regla sufí, su obra puede parecer tendenciosa y exagerada, pero millones de ejemplares de sus escritos, vertidos a todas las lenguas, demuestran el interés con que las doctrinas sufíes se acogen en el mundo de hoy. Uno de los apartados de la obra, el cuarto, se titula «Francisco de Asís» y está consagrado a demostrar que el Pobrecillo recibió influencias del sufismo. Dada la importancia capital de semejante tesis, transcribimos luego cuanto Idries Shah escribe entre las páginas 226 y 231. Difícil en extremo es la Historia de las ideas y rastrear los caminos por los que se difunden. Dificilísimo se nos antoja poder aducir pruebas apodícticas que ratifiquen la influencia sufí en el Patriarca de Asís, uno de los mayores santos de la Iglesia y fundador de toda una rica, fecunda espiritualidad. Sin embargo, no olvidemos que Francisco fue un trovador italiano conocedor del provenzal, que estuvo en España, entonces ocupada parcialmente por los musulmanes, que pudo recibir influencias a través de Sicilia, otro de los grandes centros difusores de las ideas musulmanas, que intentó viajar a Marruecos, que lo hizo al Oriente Medio, siendo bien recibido por el sultán de Egipto. Ni cabe negar su evidente simpatía y comprensión hacia los musulmanes, en estridente contraste con la belicosidad que suscitaron las Cruzadas. Numerosos rasgos de su espiritualidad, si no toda ella, coinciden sorprendentemente con el estilo de vida sufí, basado en el amor y en la fraternidad. Su talante de peregrino, desasido de las cosas de este mundo, casa a la perfección con el género de vida de los Derviches Danzantes, santones musulmanes de filiación sufí, itinerantes y despegados de todo, aunque también cabe explicarlo sociológicamente por el influjo de las peregrinaciones medievales -a Jerusalén, a Roma, a Santiago- y, bíblicamente, remontarlo hasta la mentalidad trashumante del Éxodo. Incluso el atuendo fue idéntico: sufíes y franciscanos endosaron túnicas de lana. La parábola con que, según san Buenaventura, Francisco intentó convencer al Papa para que otorgara aprobación a su Orden delata inspiración oriental: no cristianas, sino sarracenas son sus frases y terminología. Y el «Cántico del Hermano Sol», supremo fruto del estro de Francisco y considerado el primer poema italiano, halla sus precedentes en las composiciones poéticas de Jalaliddin Rumi, jefe de los Derviches Danzantes y máximo poeta de Persia, autor de una «Colección del sol de Tabriz». Francisco, que no quiso ser sacerdote, imitó a los sufíes al enrolar legos a su espiritualidad, los Terciarios Franciscanos. ¿Coincidencias? Cabe si se piensa en la frecuencia con que se condensan simultáneamente ideas flotantes en el ambiente de una época determinada. Pero tampoco hay que desechar la posibilidad de una transmisión o aculturación, por sorprendente que parezca. Las traducciones del sufí Averroes variaron radicalmente el rumbo de la Escolástica parisiense: Santo Tomás de Aquino fue combatido por tirios y troyanos y condenado por la autoridad eclesiástica por su contagio averroísta. Y el Aquinate se valió de los «Comentarios» de Averroes, traducidos en Toledo por Miguel Escoto -véase «La Philosophie au Moyen Age» de Gilson, página 557-, y pudo valerse del «Tahafut al-Tahafut» y del «Kitab Falasifa», como se había servido de las traducciones griegas que Guillermo de Moerbebeca hiciera. Las dos obras de Averroes, el «Tahafut al-Tahafut» y el «Kitab Falasifa» fueron traducidas por la escuela creada por los dominicos en Murcia; entre sus ocho miembros enviados a Túnez cuenta Fray Raimundo Martí, que se manifiesta perfecto dominador de la filosofía árabe en su obra «Pugio fidei adversus mauros et judaeos», como la «Summa contra Gentiles» escrita por mandato del General de los Dominicos Raimundo de Peñafort; además, muchos de sus capítulos son idénticos literalmente a otros del «Pugio». Clamoroso fue el eco levantado por Asín Palacios al denunciar la dependencia de Dante respecto de fuentes musulmanas: los dantistas italianos pusieron el grito en el cielo y un especialista como Pío Rajna llegó a proclamar, en su ira, que admitir la tesis del arabista Asín supondría que Dante se había convertido al Islam. Asín dedujo sus conclusiones del análisis estructural comparativo de «Al-Mi'ray» («La ascensión de Mahoma») y de «La Divina Comedia». Dedujo, no probó, porque en 1919 Asín ignoraba los canales que desde lo musulmán habían conducido al florentino Dante. Aunque estudiaba cómo la leyenda mahometana pudo pasar a Italia: San Pedro Pascual, nacido de mozárabes valencianos, estuvo en Roma bajo el pontificado de Nicolás IV entre 1286 y 1292 y Dante fue embajador de Florencia en 1300. Añádase que Brunetto Latini, maestro de Dante, visitó Castilla en 1260 como enviado del partido güelfo florentino ante Alfonso X, electo emperador de Alemania, y Latini aprovechó con amplitud fuentes árabes para su «Tesoretto» y su «Tesoro», enciclopedias del saber medieval. El hueco que honradamente señalaba Asín en 1919 fue llenado con plenitud por la publicación simultánea que, en 1949, hicieron Muñoz Sendino y Cerulli de sus respectivos hallazgos de las versiones latina y francesa del «Libro de la Escala». Con ello aparecía el eslabón perdido en la cadena de transmisión hasta Dante. Hoy no podemos dudar de que Dante conoció, por lo menos, la traducción latina del relato de las legendarias visiones de Mahoma en las regiones de ultratumba y de que en ellas apoyó la arquitectura de su «Divina Comedia». Las afirmaciones de Shah comportan tal transcendencia que bien merecen un buceamiento a fondo por parte de arabistas e historiadores. Si la investigación paciente y aguda no lograra corroborarlas, se despejaría el panorama de las fuentes franciscanas, hontanar al que remite el Vaticano II. Y si hallara los vehículos de transmisión, no por ello menoscabaría la ínclita figura de san Francisco: el sufismo se amalgamaría con los restantes elementos circunstanciales de los que, por divina alquimia, destiló el Serafín de Asís su alta espiritualidad. Que estos comentarios presurosos inciten a clarificar el trasfondo humano y el entorno histórico de san Francisco, figura cumbre de la santidad y perenne ejemplar, cuyo atractivo sigue arrastrando tantos corazones. Damos, a continuación, el texto de Shah (pp. 226-231).
IV. FRANCISCO DE ASÍS Aunque hagas cien nudos, La mayoría de la gente sabe que san Francisco de Asís fue un alegre trovador italiano que experimentó una conversión religiosa y se transformó en un santo dotado de misteriosa influencia sobre animales y pájaros. Es un hecho reconocido que los trovadores descendían de músicos y poetas sarracenos. A menudo se afirma que la aparición y el desarrollo de las órdenes monásticas en la Edad Media estuvo grandemente influido por la penetración en Occidente de la organización musulmana de los derviches. Estudiando a san Francisco desde este punto de vista, se hacen algunos descubrimientos interesantes. Francisco nació en 1182, hijo de Pietro Bernardone, un comerciante en telas finas, y de su esposa, Madonna Pica. Primero le pusieron el nombre de Giovanni, pero su padre sentía tanto afecto por Francia (donde pasaba gran parte de su vida comercial) que «por amor al país que acababa de abandonar», dio al niño el nombre de Francesco. Aunque italiano, Francisco hablaba el provenzal, la lengua usada por los trovadores. No cabe duda de que intuía en el espíritu de los trovadores algo más profundo que lo visible a primera vista. Su propia poesía tiene en algunos pasajes tan gran parecido con la del poeta amoroso Rumi, que uno siente la tentación de buscar alguna crónica que pudiese relacionar a Francisco con la Orden sufí de los Derviches Danzantes. En este punto llegamos al primero de una serie de relatos considerados inexplicables por los biógrafos occidentales. Los Derviches Danzantes pueden alcanzar el conocimiento intuitivo en parte por una forma peculiar de girar sobre sí mismos, dirigidos por un instructor. La escuela de Rumi de Derviches Danzantes estaba en pleno apogeo en Asia Menor, y su fundador aún vivía en tiempos de san Francisco. Este es el desconcertante relato de los «giros»:
Existen muchas pruebas de que Francisco sentía que la fuente de su inspiración poética estaba en Oriente y de que estaba relacionado con los sufíes. Cuando fue a ver al papa para que su Orden fuese aprobada, usó una parábola que demuestra que debía estar pensando en la pérdida de una tradición y la necesidad de restablecer su realidad. Las frases que usa en la parábola son de Arabia, y la terminología, sobre un rey y su corte, sobre una mujer y sus hijos en el desierto, no es cristiana, sino sarracena. «Francisco -dice Buenaventura, describiendo una audiencia con el papa Inocencio- vino armado con una parábola: Hubo una vez un rey rico y poderoso que tomó como esposa a una mujer pobre, pero muy bella, que vivía en un desierto y con la cual fue muy feliz y tuvo hijos que llevaban su imagen. Cuando los hijos crecieron, su madre les dijo: "Hijos míos, no os avergoncéis; sois hijos de un rey". Y les envió a la corte, después de proveerlos de todo lo necesario. Cuando estuvieron ante el rey, éste admiró su belleza; y viendo en ellos alguna semejanza consigo mismo, les preguntó: "¿De quién sois hijos?". Cuando contestaron que eran hijos de una mujer pobre que vivía en el desierto, el rey, lleno de gozo, les dijo: "No temáis, sois mis hijos, y si alimento a extranjeros en mi mesa, con más razón a vosotros, que sois mis hijos legítimos"». La tradición de que los sufíes son los cristianos esotéricos del desierto, y de que son hijos de una mujer pobre (Agar, esposa de Abraham, debido a su origen árabe), encaja perfectamente con la probabilidad de que Francisco intentase explicar al papa que la corriente sufí representaba al cristianismo de una forma continuada. Nos dicen que en su primera audiencia con el papa, Francisco no causó gran impresión, y fue despedido. Sin embargo, el papa tuvo un extraño sueño inmediatamente después. Vio «una palmera creciendo a sus pies hasta que alcanzó un considerable tamaño, y mientras la contemplaba preguntándose el significado de la visión, una iluminación divina grabó en la mente del Vicario de Cristo que esta palmera representaba al pobre hombre que acababa de ser despedido en su presencia». La palmera es el símbolo usado por los sufíes, y este sueño es probablemente la consecuencia de que Francisco la usara como analogía durante su audiencia. (Tariqa = palmera, es una palabra en clave del «sufismo»). A principios del siglo XIII, el papa Inocencio III, convencido de la validez de la misión del santo, le otorgó el permiso para la fundación de los Hermanos Menores, o Franciscanos. Los «Hermanos Menores», título al que se da una intención de piadosa humildad, podría llevarnos a preguntar si existía alguna Orden conocida como los «Hermanos Mayores». En caso afirmativo, ¿cuál podría ser la conexión? Las únicas personas conocidas de este modo y coetáneas de san Francisco eran los Hermanos Mayores, nombre de la Orden sufí fundada por Najmuddin Kubra, «el Mayor». La conexión es interesante. Una de las principales características de este gran maestro sufí era que tenía una misteriosa influencia sobre los animales. Los grabados le representan rodeado de pájaros. Domesticó a un perro salvaje sólo con la mirada, del mismo modo que san Francisco doma a un lobo en un conocido relato. Los milagros de Najmuddin eran muy famosos en todo el Oriente sesenta años antes del nacimiento de san Francisco. Se cuenta que cuando san Francisco era elogiado por alguien, replicaba con esta frase: «Nadie es más de lo que es a los ojos de Dios». La sentencia de Najmuddin el Mayor era: El Haqq Fahim ahsan el-Haqiqa: «Es la Verdad la que conoce lo Verdadero». Alrededor de 1224 fue compuesta la canción más importante y característica de san Francisco: el Cantico del Sole, el Cántico del Sol. Jalaluddin Rumi, jefe de los Derviches Danzantes y el poeta más grande de Persia, escribió numerosos poemas dirigidos al sol, el sol de Tabriz. Incluso dio a una colección de sus poemas el nombre de Colección del sol de Tabriz. En su poesía, la palabra «sol» aparece una y otra vez. Si fuese cierto que san Francisco intentaba establecer contacto con las fuentes de su poesía, no sería de extrañar que deseara visitar Oriente, como tampoco que fue bien recibido por los sarracenos en el caso de que llegase a visitarlos. Entonces lo lógico sería que, como resultado de su viaje a Oriente, empezase a escribir poesía súfica. Ahora veremos si estos hechos coinciden con la historia y si fueron comprendidos por sus coetáneos. Cuando tenía treinta años, Francisco decidió viajar a Oriente, y concretamente a Siria, que lindaba con el área de Asia Menor donde estaban establecidos los Derviches Danzantes. Problemas económicos le obligaron a volver a Italia. Pronto se puso de nuevo en camino, esta vez hacia Marruecos. Salió con un compañero y atravesó todo el reino de Aragón, en España, aunque nadie sabe por qué lo hizo, y algunos biógrafos están realmente desconcertados. España rebosaba de ideas y escuelas sufíes. No le fue posible llegar a Marruecos, pues la enfermedad le obligó a regresar a su patria, lo cual hizo en la primavera de 1214. Ahora se fue a las Cruzadas, marchando en dirección a la sitiada Damietta. El sultán Malik el-Kamil estaba acampado al otro lado del Nilo, y Francisco fue a visitarle. Le recibieron muy bien, y la teoría es que se dirigió allí para convertir al sultán al cristianismo. «El sultán -dice un cronista- no sólo despidió a Francisco en paz, con asombro y admiración de sus excepcionales cualidades, sino que le otorgó todo su favor, le dio un salvoconducto para que pudiese ir y venir, y permiso para predicar a sus súbditos, y le rogó que volviese con frecuencia a visitarle». Algunos biógrafos atribuyen esta visita a los sarracenos a su deseo de convertir al sultán, y, sin embargo, dicen de él que «estos dos viajes inútiles interrumpen extrañamente el curso de su vida». Serían extraños si no fuesen los viajes de un trovador en busca de sus raíces. Su deseo de ir a Marruecos ha sido descrito con estos términos: «Es imposible decir qué incidente de su historia puede haber sugerido esta nueva idea a la mente de Francisco». Los ejércitos sarracenos y las cortes de sus príncipes eran en aquel tiempo focos de actividad sufí. No cabe duda de que fue aquí donde Francisco encontró lo que buscaba. Sin haber convertido a nadie en el campamento musulmán, su primer acto al cruzar de nuevo el Nilo fue tratar de disuadir a los cristianos de atacar al enemigo. Esto es explicado por los historiadores, siguiendo el proceso usual de la percepción retrospectiva, como un acto debido a una visión del santo de la inminente derrota de las armas cristianas. «Su advertencia fue acogida con desdén, como ya había previsto; pero en el mes de noviembre los hechos le dieron la razón cuando los cruzados tuvieron que retirarse con grandes pérdidas de las murallas de Damietta. Bajo estas circunstancias, la lealtad de Francisco debió dividirse, pues es imposible que careciese de simpatía personal hacia el amistoso y tolerante príncipe que con tanta bondad le había recibido». El «Cántico del Sol», tenido por el primer poema italiano, fue compuesto después del viaje del santo a Oriente, aunque, a causa de su pasado trovador, a sus biógrafos les resulta imposible creer que no había compuesto antes una poesía similar: «Es absurdo suponer que durante todos estos años (antes de 1224, cuando escribió el "Cántico") Francisco, que en sus mocedades fue el jefe de los jóvenes trovadores de Asís, y que después de su conversión recorrió bosques y campos cantando, todavía en francés, canciones que no podían ser las mismas que cantaba por las calles con sus alegres compañeros -cantos de amor y de guerra-, es absurdo, decimos, suponer que en esta fecha tan tardía compuso por primera vez cánticos en honor y a las glorias de Dios; pero estamos seguros de que estas atractivas y torpes rimas fueron las primicias de la poesía vernácula en Italia». El ambiente y el marco de la Orden franciscana se parecen más que a ninguna otra a una organización derviche. Aparte de los relatos sobre san Francisco, compartidos por los maestros sufíes, todos los puntos coinciden. La especial metodología de lo que Francisco llama «plegaria santa», indica una afinidad con el «recordar» derviche, completamente aparte de los giros. El hábito de la Orden, con capucha y mangas anchas, es el de todos los derviches de Marruecos y España. Como el maestro sufí Atta, Francisco intercambió sus ropas con un mendigo. Vio a un serafín con seis alas, una alegoría usada por los sufíes para comunicar la fórmula del bismillah. Desechó unas cruces claveteadas que muchos de sus frailes llevaban para mortificarse. Este acto pudo no haber sido ejecutado exactamente como se cuenta. Es posible que recordara la práctica derviche de rechazar simbólicamente una cruz con las palabras: «Puedes tener la Cruz, pero nosotros tenemos el significado de la Cruz», que todavía está en uso. Este, incidentalmente, podría ser el origen de la costumbre templaria, relatada por testigos, según la cual los caballeros «pisaban la Cruz». Francisco no quiso ser sacerdote. Como los sufíes, enroló a legos para su apostolado, y también como los sufíes, pero contrariamente a la Iglesia, intentó propagar el movimiento entre todas las gentes, en alguna forma de afiliación. Ésta fue «la primera reaparición en la Iglesia, desde su establecimiento jerárquico, del elemento democrático: los cristianos como algo más que simples ovejas que han de ser alimentadas, y almas que han de ser dirigidas». Lo notable de las reglas fijadas por Francisco era que, como los sufíes y a diferencia de los cristianos ordinarios, sus seguidores no debían pensar ante todo en su propia salvación. Este principio es subrayado una y otra vez entre los sufíes, que consideran la preocupación por la salvación personal una expresión de vanidad. Por doquier comenzaba sus sermones con el saludo que, según él, le había revelado Dios: «¡La paz de Dios sea contigo!». Naturalmente, se trata de un saludo árabe. Además de ideas, leyendas y prácticas sufíes, san Francisco retuvo muchos aspectos cristianos en su Orden. La consecuencia de esta amalgama fue producir una organización que no maduró completamente. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. VI, núm. 16 (1977) 106-112] |
|
 El sufismo es un sistema de pensamiento y un estilo de vida que se
ha expresado por medio de místicos y poetas. No es propiamente una
religión, sino una forma de conocimiento que, por medio de la reflexión
consciente, pretende alcanzar la plenitud, desarrollar nuevos poderes en el
hombre y ofrecer una visión del mundo en su totalidad. Sobre todo, es un
modo de vida basado en la intuición y en la dinámica erótica, más que en
la lógica y en la razón. El nombre de «sufí» es, simplemente, un mote y
significa en árabe «vestido de lana»; se aplicó a los santones musulmanes
itinerantes que se cubrían con túnicas confeccionadas con la lana de los
camellos.
El sufismo es un sistema de pensamiento y un estilo de vida que se
ha expresado por medio de místicos y poetas. No es propiamente una
religión, sino una forma de conocimiento que, por medio de la reflexión
consciente, pretende alcanzar la plenitud, desarrollar nuevos poderes en el
hombre y ofrecer una visión del mundo en su totalidad. Sobre todo, es un
modo de vida basado en la intuición y en la dinámica erótica, más que en
la lógica y en la razón. El nombre de «sufí» es, simplemente, un mote y
significa en árabe «vestido de lana»; se aplicó a los santones musulmanes
itinerantes que se cubrían con túnicas confeccionadas con la lana de los
camellos.