
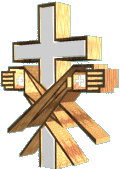

|
|
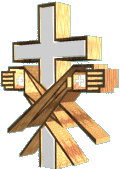
|
| FRANCISCO DE ASÍS, UNA "CONTESTACIÓN" EN NOMBRE DEL EVANGELIO por Thadée Matura, o.f.m. |
| . |
Ensamblar estos dos términos, Francisco y "contestación", pudiera parecer a simple vista algo muy de acuerdo con nuestra idiosincrasia actual; pero, hacerlo así, ¿no sería sucumbir a una moda pasajera que pronto será echada en olvido y sustituida por otras corrientes? Hay que guardarse de dar valor absoluto a temas y palabras que los expresan, aunque es cierto que las modas y las corrientes, incluso pasajeras, llaman la atención concentrándola sobre ciertos aspectos de la realidad que de otra manera quedarían en la sombra. El tema de la contestación o revolución (palabra y movimiento concretos) es, quizá, uno de esos puntos de cristalización que nos obliga a considerar con una mirada nueva el pasado y el presente. La contestación, tal y como se la entiende hoy, es la actitud polémica y a veces de oposición o protesta violenta contra lo establecido, ya sean las autoridades y sus actos, ya formas de vida, posiciones ideológicas, etc.; es la crítica, la interpelación, el rechazo de una situación global que pretende imponerse como única e inmutable. Verbal, en primer lugar, pero sobre todo práctica y eficaz, pretende hacer estallar toda situación capaz de alienar a la persona, para instaurar otra nueva, mejor, auténtica, más a la medida del hombre y de su libertad. Nos parece que es perfectamente legítimo leer la historia de Francisco y del movimiento salido de él, a través de esa perspectiva. La experiencia de la contestación de hoy y la reflexión sobre ella nos permiten, por lo menos, plantearnos estas cuestiones: I. ¿En qué la actitud de Francisco fue una contestación frente a la Iglesia y al mundo de su tiempo, y de qué tipo de contestación se trata? II. A partir de ello será posible ver la actualidad contestataria de tal actitud para los tiempos en que vivimos. I. "Contestación" de Francisco frente a la Iglesia y al mundo de su tiempo
Consideremos atentamente algunas de sus posiciones cristianas y humanas, y ello nos hará ver su carácter revolucionario frente a la Iglesia y a la sociedad. Polémica con la Iglesia Resulta paradójico hablar de Francisco en litigio con la Iglesia de su tiempo. Aunque se hiciera abstracción de los textos insertos en sus dos Reglas, en los que las afirmaciones de fidelidad y sumisión a la Iglesia dejan de ser fórmulas estereotipadas, su actitud con respecto a la Iglesia romana es suficientemente conocida, no pudiendo afirmarse por quien conozca la vida del Pobrecillo que fue un rebelde o un hombre reducido al silencio. Para quien reflexione sobre su conducta, sin embargo, y la compare con los cristianos de su época (hombres de Iglesia o laicos), le parecerá evidente que Francisco polemizaba con la Iglesia concreta de su siglo. Examinemos primeramente lo que se ha convenido en llamar el «radicalismo evangélico» de Francisco. Es conocido de todos el extremo a que llegó con su obediencia al Evangelio, a fuer de mostrar una ingenuidad absoluta al tomarlo tan al pie de la letra. Pocos cristianos ha habido tan abiertos como él al encuentro con Cristo manifestado en la historia y llamando a todo ser humano. Nunca se dirá lo bastante, y sobre todo hoy cuando la dimensión vertical de la fe no está de moda, que Francisco fue ante todo un místico, o bien, si la palabra parece demasiado teñida de religiosidad, que él estuvo enteramente vuelto hacia Dios y hacia su intervención histórica en Cristo. La pasión por el Evangelio -¡y qué pasión!- le consumía. Pero a su entender el Evangelio no consistía en unos textos solamente, y ni siquiera en una moral, por muy sublime y altruista que se la entienda; era sobre todo una vivencia, la de Jesús resucitado revelador de Dios. Al contrario de muchos cristianos de su época, y aunque era perfectamente consciente del malestar que aquejaba a la Iglesia por doquier, nunca separó a Jesucristo del lugar sociológico en el que Él se manifiesta y al que ha hecho su Cuerpo: la Iglesia. El radicalismo evangélico de Francisco supo apreciar, aunque no sin tensiones desgarradoras, la distinción entre Cristo y la Iglesia. Pero el Evangelio, tomado incluso en su sentido más religioso, hay que entenderlo y vivirlo en una situación histórica concreta, y partiendo de ella. La comprensión de aquél no se da sin conocimiento existencial de ésta, pues los signos de los tiempos son también revelación y llamada. Ahora bien, en el caso de Francisco ¿se puede hablar de su atención y adaptación al tiempo? Todo el mundo sabe que Francisco fue un hombre de su tiempo, miembro de la clase ascendente (los burgueses) y comprometido en sus luchas; que soñaba con escalar otra posición social más alta; entusiasta del gran movimiento de las cruzadas y sensible a las corrientes espirituales y culturales de su época. Pero al descubrir el Evangelio y vivirlo plenamente, su preocupación no fue ya el ser o no ser un hombre de su época (aunque siguió siéndolo), sino el avanzar más y más en la inefable aventura a la que el Evangelio le invitaba. Teniendo en cuenta la Iglesia de aquel tiempo (que en el fondo es la Iglesia de siempre), salta a la vista cuántas de las actitudes adoptadas por Francisco podían parecer contestatarias. A una Iglesia convertida en institución de salvación, exigente en algunas ocasiones, mas sobre todo tranquilizadora, tentada como siempre a descansar sobre la ley y el rito, conservadora en sus estructuras y ocupada en defenderlas, una llamada al mensaje esencial y a la pureza del Evangelio podía parecerle peligrosa. El evangelismo de Francisco recordaba a los cristianos que la institución debía servir y no velar lo que lleva en el corazón y es la razón de su existencia: la palabra liberadora de Dios que resonó en Cristo. Y ya que este hombre fue un hijo de su siglo, joven además (comenzó su gran aventura espiritual hacia los 25 años), y de ninguna manera «un hombre de Iglesia», queda comprobado una vez más que el Espíritu, soberanamente libre, sopla donde Él quiere. Lo que es sociológicamente sorprendente, pero que en definitiva entra en la lógica de la fe, es que la Iglesia, incluso la Iglesia oficial, acogiese esta revolución sin conseguir sofocarla. San Francisco y el poder Otra cosa sorprendente en la actuación de Francisco es su repulsa de todo poder. «Igualmente, ninguno de los hermanos tenga poder y señorío, máxime entre sí» (1 R 5,9), escribió en su primera Regla. Fue realmente un hombre sin pretensiones de ningún género, que siempre se presentaba desarmado, no buscando el imponerse a nadie sino servir a todos. La pobreza llevada a un radicalismo extremo, el servicio a los demás en cualquier lugar, salvo en aquellos en los que pudiera aparecer como el jefe; un concepto de la autoridad que bien podría llamarse revolucionario si no fuera tan evangélico; una aproximación a los demás respetando previamente sus convicciones, he ahí un puñado de testimonios que manifiestan bien a las claras la contestación o revolución evangélica. La pobreza material priva efectivamente al hombre de todo medio de poder sociológico; hace de él un párvulo, un menor, carente de peso en el seno de las estructuras socio-económicas, pues vive al margen de las mismas. Con respecto al trabajo, Francisco quiso que él y sus hijos trabajaran para los demás, cumpliendo todas las tareas, exceptuando las que llevan consigo una aureola de dominio sobre los demás («no sean mayordomos, ni secretarios ni tengan en la casa presidencia alguna», afirma en la Regla: 1 R 7,1). De esta manera toda base de poderío material desaparece para dar con mucha más claridad un testimonio del Espíritu. Su actitud excluye también cualquier poder espiritual. Esto se hace patente en la noción que tiene de autoridad. Generalmente, de acuerdo con los principios de una sana pedagogía, la idea de autoridad está ligada a la imagen del padre. Ahora bien, Francisco, fiel siempre al Evangelio que no conoce Padre alguno fuera de Dios, rehúsa la paternidad en el núcleo fraterno que se forma en torno a él. Nadie llevará el nombre de padre, de señor, de abad, de prior, pues todos son hermanos. La comunidad nueva no conocerá una subordinación como la del hijo al padre; será un medio en el que no habrá otras relaciones que las existentes entre hombres iguales y hermanos. Tal concepción, bien es verdad, no excluye el servicio de la unidad y de la estructuración, sin las cuales una comunidad no podría existir; pero cada vez que se ejerce la autoridad se la rodea de una serie de precauciones contra la tentación del poder. La autoridad (palabra que nunca empleó Francisco) es un servicio; a quien está investido de ella se le llama «ministro», y para que aparezca bien claro y evidente que no se trata de una palabra huera, se le añade cada vez un sinónimo: «siervo», que dice con más claridad la misma cosa: servidor. El hombre revestido de una carga semejante debe comportarse como un menor, como un servidor; a ejemplo de Jesús, debe lavar los pies a sus hermanos, es decir, rendirles los servicios más humildes. Mirándola de cerca se hace evidente lo que una visión así tiene de específicamente revolucionario con relación a la manera corriente de ejercer la autoridad. Hay, finalmente, una repulsa del poder en la forma de abordar a los hombres. Aun cuando no se esté de acuerdo con su forma de vivir y de obrar, es preciso evitar juzgarles y condenarles (sobre todo con respecto a los ricos); no se debe discutir ni irritarse por causa suya; ni tampoco intentar imponerles la propia ideología. Una actitud semejante (y sólo Dios sabe lo que ella tenía de exigente, y hasta de heroico en aquel Medievo, en el que los pobres vagabundos eran un reproche viviente para una Iglesia comprometida) se manifestó con un relieve muy particular frente al mundo musulmán. Mientras que los cruzados buscaban vencer por la fuerza al hombre de otras creencias, al adversario, Francisco, escapando no sin dificultad a la disciplina establecida, se presentó ante el sultán completamente solo, desarmado, amistoso, con la ardiente certeza que le animaba por toda defensa. A los hermanos que, siguiendo su ejemplo, quisieren ir en el futuro entre estos infieles, les recomienda en primer lugar que eviten toda disputa y polémica, que se sometan a las estructuras allí establecidas y que no teman confesar su condición de cristianos. Un repudio semejante de todo poder material y espiritual, así como de toda presión intelectual y física para imponer su propia visión de las cosas, estaba en contraste con la manera de obrar de muchos cristianos. ¿Acaso la Iglesia en tiempos de Inocencio III no estaba poco más o menos en el vértice de su poder espiritual y temporal? La identificación de la autoridad en la Iglesia con las formas del poder secular era bastante completa, pues las cruzadas eran al par que una empresa religiosa un empeño político. Por ello, en el seno de unas estructuras en las que el poder material estaba pretendidamente al servicio de la Iglesia, la aparición de un pobre, que era a la vez niño y poeta, profeta y hombre de Dios, introducía cierta incongruencia en la marcha normal de la Iglesia, lo que a la larga, pensaban algunos, podría ser dañoso para la misma Iglesia. Llamando a todos los hombres hermanos, rehusando imponerles su punto de vista, portándose ante ellos como un servidor inútil, sin importancia, Francisco se asemejaba a un don Quijote en medio de los alguaciles de la Santa Hermandad. Francisco, inofensivo e inocente, hizo que su rebeldía fuera a causa de ello más radical y explosiva. Además, el movimiento que Francisco puso en marcha desbordaba muchas de las estructuras de la Iglesia. Difícilmente podía entrar en los cuadros jurídicos y en las categorías preestablecidas. Aquellos individuos surgidos del primer movimiento franciscano ¿formaban parte del clero, de alguna Orden monástica o eran laicos? ¿Se había visto alguna vez a los monjes trabajar como empleados en las casas de los laicos? ¿Acaso los laicos predicaban como si fueran clérigos encargados de alguna misión particular? En realidad escapaban a toda clasificación, tanto más cuanto que ellos mismos rehuían el ser reducidos a cualquiera de ellas. Motivado por esta original experiencia, Francisco hizo entrar en la Iglesia una reivindicación y un soplo de libertad. Una vez más, un hombre atraído por el Evangelio de la libertad afirmaba, con la vida por delante, que las estructuras e instituciones de la Iglesia no tienen otro fin que el de promover y secundar la verdadera liberación del hombre. De este modo la institución quedaba un tanto delimitada, y en donde era causa de opresión -y por lo tanto contraria al Evangelio- la hacía desmoronarse. El hecho de que la institución dudara, desconfiara, que incluso buscase la reducción del radicalismo original, muestra con toda evidencia el interés que tenía al sentirse amenazada. Sin embargo, la acogida final que la Iglesia dispensó al evangelismo franciscano, manifiesta por el contrario que la polémica santa y la llamada a la libertad forman parte de su constitución esencial y que, lejos de destruirla, ambas cosas contribuyen a su renovación. Polémica frente a la sociedad Cuando un cristiano vive el Evangelio de forma radical, todo cuanto puede haber de traición, de interés creado, o simplemente de miseria humana en la comunidad de los creyentes, o sea en la Iglesia, es detectado en seguida. Si ya la simple palabra que proclama la Buena Nueva es como una espada descargada en lo más vivo del corazón y sus sentimientos, cuánto más lo será cuando esta palabra se encarna en la existencia concreta de un hombre. Se origina entonces una sacudida interior, una conmoción por todos lados que «pondrá de manifiesto los designios de los corazones». La llamada a la fidelidad, que es lo que constituye un empeño semejante (y tal era el caso de Francisco), alcanza a la sociedad eclesiástica en lo más íntimo de su ser, despertando en ella la conciencia de su responsabilidad. Ya que el oyente entusiasmado y comprometido por el Evangelio es sobre todo un hombre enraizado en la humanidad de su tiempo, en sus estructuras y en sus hábitos, suele acontecer que su conversión y su nueva vida hagan vacilar a la misma sociedad civil, o al menos le pregunten el por qué de muchas cosas. He aquí otra vez demostrado cómo la aventura de Francisco se plantó ante aquella sociedad medieval que él conoció. El mundo europeo de entonces vivía un cambio profundo. La antigua aristocracia militar y feudal se sentía cada vez más amenazada en su dominación absoluta por la escalada rápida y poderosa de una nueva clase, la de los burgueses-comerciantes. Los conflictos estallaban en casi todos los lugares en los que el Imperio y el Papado andaban mezclados, originándose una babélica confusión de ideas y de clases. El joven Francisco, hijo de un rico mercader, estaba espiritual y activamente comprometido en ello: tomó parte en algunas ocupaciones (la «Rocca» de Asís); en las guerras locales (Asís contra Perusa); y soñaba con remontar su posición social (pretendía hacerse caballero). Pero cuando el Evangelio se hizo el gran norte de su vida, hecho ocurrido de forma gradual, se sintió más bien al margen de esta sociedad. Ya no estaba ni entre los caballeros ni entre los burgueses, si bien es verdad que muchos elementos caballerescos, como también su amor por la libertad y la democracia -virtudes de la burguesía de entonces-, sellaron su experiencia. No es fácil resistir a la tentación de colocarlo entre los marginados, los mendigos, los vagabundos, pero su amor a la libertad rompe cualquier molde de clasificación previa. No estaba en ninguna parte, y sin embargo aparece en todas. Si su forma de vida le acercaba a los infortunados, también entre los poderosos estaba en su centro, sintiéndose tan libre y fraterno con éstos como con aquéllos. Hoy diríamos que rehusaba identificarse con una clase social, que se sintió al margen o por encima de cualquier estructura socio-económica. Aunque en su tiempo esta posición un tanto indefinida formaba parte de una mentalización tanto civil como cristiana: los pobres eran rechazados, pero al mismo tiempo eran venerados como elegidos de Dios. Lo importante es señalar que, socialmente, la experiencia franciscana era un desacuerdo radical frente a la manera de comportarse ordinariamente aquella sociedad. En el nombre del Evangelio Francisco y sus compañeros casi crearon un mundo de índole irreal, imposible, pero que hacía vacilar las certidumbres demasiado fáciles y las situaciones ya adquiridas. Al mismo resultado se llega teniendo en cuenta el nuevo tipo de comunidad que se origina a su alrededor. Cuando la lucha de clases estaba en boga y los hombres de Iglesia (al menos los monjes) eran escogidos sobre todo de entre las capas sociales más cultivadas, Francisco reúne en torno a sí un mosaico inverosímil y contradictorio, en el que viven codo a codo nobles y plebeyos, caballeros y poetas, profesores y simples iletrados, juristas, sacerdotes y ricos mercaderes. Todos ellos pretendían amarse como «la madre ama y cuida a su hijo carnal», reconciliando así en esperanza e imagen una sociedad realmente desgarrada. Libres frente a todo, representaron a lo largo de todo el siglo XIII el difícil papel de pacificadores y reconciliadores. ¿Fue romanticismo o ingenuidad? ¿Fue una huida de todo compromiso o un compromiso mucho más profundo? Hoy se podrían proponer tales cuestiones, pero lo cierto es que los hechos históricos están ahí. Intercalando entre los hombres un signo de libertad, de soltura, de reconciliación fraterna, Francisco interpeló y acusó a la sociedad de su tiempo. Una vez expuesto todo lo que antecede y pensando en la palabra "contestación", tal y como se la comprende y vive hoy, surge una cuestión a la que ya se ha dado en cierto modo una respuesta parcial en las páginas anteriores: ¿cómo, de qué manera se comprometió Francisco? No busquéis en los escritos del santo o en los de sus primeros biógrafos, huellas de una crítica verbal, de declaraciones desabridas o de simples gestos de violencia, lo mismo respecto a la Iglesia que a la sociedad. Sin embargo, en los movimientos evangélicos precedentes no faltaron las acerbas críticas, los anatemas e incluso los desgarrones de la misma Iglesia. Francisco obró de otro modo; cierto que llevó a cabo la revolución, pero creando algo nuevo. Nunca maldijo a los ricos, pero se hizo pobre; no rompió con la Iglesia, pero vivió en su seno la libertad y la pureza del Evangelio; no alzó una clase en contra de la otra, pero estableció una situación en donde la lucha carecía de sentido. La puesta en marcha de una vivencia así encontró muchas dificultades, pero la energía vital de la misma no se malgastó en críticas ni en destrucciones de ningún género; toda ella fue invertida en la obra a realizar: el amanecer de un nuevo signo; algo nuevo había aparecido, claro, puro, evidente, casi sorprendido de encontrarse de lleno en la vida. Pero en esta novedad, ¡qué fecundidad tan asombrosa había escondida!, ¡qué potencial de convulsión había encerrado! Nadie se apresuró a minar los muros quebradizos, ni a talar el árbol estéril pero con raíces profundas todavía; era simplemente una nueva mansión que se elevaba sobre los antiguos cimientos; un retoño que brotaba teniendo en sí toda la savia del futuro; pues aunque resulte fácil ahogar toda palabra que no es más que palabra, los signos sin embargo tienen una vida más larga y una proyección más duradera. La más eficaz revolución, y ésa fue la de Francisco, consiste en la afirmación positiva, concreta, hecha carne de los valores que se quiere promover. Cuando esta afirmación salta a la realidad, se puede dar por seguro que aquellas situaciones antiguas, ya desechadas, comienzan a marchitarse: están ya muertas puesto que toda la vida se ha traspasado a la nueva realidad. En efecto: «Nada queda más destruido que aquello que ha sido reemplazado». II. Actualidad de la "contestación" de Francisco
Hoy respiramos un ambiente muy revuelto, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Los movimientos más diversos, desde el de los hippies hasta el de los estudiantes del mundo entero, ponen en jaque a la sociedad técnica, capitalista, ¡y también a la socialista!, rechazando su manera de vivir, pues les parece un atentado contra su libertad, contra su dignidad humana y contra su derecho a la felicidad. Algunos teóricos como Marcuse intentan dar una expresión y una justificación ideológicas a estas tendencias. Lo que ellos desean todavía no es muy claro, pero sí se sabe qué es lo que no quieren: la sociedad tal cual es, pues la contestación es global. En el seno de la Iglesia se oyen también muchas voces que rechazan las estructuras actuales y reclaman una renovación radical. La experiencia histórica de Francisco, su tipo particular de "contestación", ¿nos pueden enseñar algo, pueden ser todavía para nosotros fuente de dinamismo y de inspiración? En el interior de la Iglesia Por paradójico que pueda parecer, la revolución más radical de la comunidad cristiana tiene lugar cuando ésta toma en serio la llamada del Evangelio. El cristiano que percibe la exigencia ilimitada que desde allí se le dirige, que se abre a la misma y día tras día se esfuerza en responderle, constituye a la larga una especie de peligro público. La aventura que él vive en nombre del Evangelio inquieta y arrastra a los otros creyentes y a la misma Iglesia, cuya misión, olvidada con frecuencia, es precisamente la de suscitar y promover tales aventuras. Comienza entonces a levantarse un reproche vivo, erigido contra la mediocridad y el aburguesamiento. Los cristianos de hoy son interpelados de mil maneras: se espera de ellos que tomen posiciones concretas y empeños determinados en todos aquellos sectores en donde el hombre juega un papel de importancia. Es justo que tras haber mirado durante largo tiempo egoístamente hacia el cielo, ahora se sientan responsables de los asuntos de la tierra. Pero en todo ello hay un riesgo: el de olvidar, bajo la presión de la urgencia y de la llamada, el reclamo primero que nos hace cristianos, aquél del Evangelio de Jesucristo. Ser un hombre atento a la única Palabra, confiarle el corazón, toda su atención y su tiempo, situarse frente a ella en silencio y alabándola sin cesar, será quizá bien pronto una postura extraña y por lo mismo un interrogante puesto a las posiciones habituales. Entendido de esa manera (audición contemplativa y realización eficaz del Evangelio), el radicalismo evangélico de Francisco puede tener hoy día una ardiente actualidad, a condición, bien entendido, de que sea vivido en relación directa con la realidad humana. Lo mismo cabe decir acerca de la renuencia del poder. El problema del poder (medios si no poderosos, al menos eficaces, autoridad acostumbrada y habituada a imponerse, técnicas al servicio del mensaje, etc.) se ha convertido ciertamente en uno de los más graves de nuestro tiempo. ¿Debe el cristiano, y por lo tanto la Iglesia, servirse del poder y de los instrumentos que le suministra el mundo para afirmar y extender el mensaje de salvación, imitando con ello las estructuras de la sociedad en que vive? He aquí un debate que, al menos teóricamente, está muy lejos de haberse terminado y que no es posible replantearlo aquí. Lo que sí es seguro es que, dentro mismo de las estructuras de la institución y de los compromisos tal vez inevitables, hay todavía un lugar para la impotencia y la simplicidad. Erigidas en ideología, no serían más que un sueño utópico; vividas como una dimensión profética, conscientes de sus límites, pero también de su necesidad, son indispensables para vivir conforme al Evangelio. Otro tanto puede afirmarse de la pobreza; de inmediato no se puede evitar la siguiente cuestión: ¿cómo, bajo qué forma, en qué perspectiva es hoy posible y deseable para los cristianos revivir el signo de la pobreza en la línea experimental del franciscanismo del pasado? Tal vez resulta más fácil ver la actualidad inmediata de la concepción franciscana de la fraternidad y el papel de la autoridad dentro de la misma. Si la civilización actual rechaza todo paternalismo fácil, si después de lo escrito por Bonhoeffer se habla y escribe del cristiano que se ha hecho adulto, es evidente que la idea de una comunidad de hermanos iguales, en donde ninguno ocupa el lugar del padre, corresponde a la aspiración insondable del hombre contemporáneo. Toda comunidad eclesial cuyas relaciones internas respondan a tales exigencias (y creemos que son exigencias evangélicas) demostrará efectivamente que el cristiano es un hombre adulto que no conoce otro Padre salvo a Dios, y que la autoridad cristiana está al servicio de la corresponsabilidad y de la participación, al mismo tiempo que remite a la única autoridad, la de Dios y la de su Palabra. En fin, Dios sabe si hay algún malestar con referencia a las estructuras de la institución eclesiástica. Si bien a nadie se le ocurre negar la necesidad de un mínimum de estructuras fundamentales que constituyen la Iglesia, poco más o menos todo el mundo considera que el aparato es demasiado complicado, pesado y hasta opresivo. El espacio dejado a la libertad parece demasiado restringido; casi todo parece estar reglamentado y previsto de antemano. El cristiano, llamado a la libertad, siente la necesidad de no estar fichado, reglamentado, controlado, clasificado en sus menores gestos de creyente. Quiere que se le dé confianza, que se le abra el campo a las iniciativas, a la creatividad. Que haya las estructuras estrictamente necesarias y los límites indispensables, y luego, ¡el camino ancho abierto al soplo del Espíritu! En este caso, también, la mirada sobre la experiencia de Francisco puede aportar inspiración y entusiasmo, al par que garantía. El cristiano que sepa crear un espacio de libertad soberana, respetuosa hacia los demás y no provocadora, pondrá en el corazón de la Iglesia un signo radiante, la prueba de que todo está en ella al servicio del amor y del Espíritu que es vida y libertad. Es necesario repetir que una revolución semejante, para que sea «franciscana», deberá hacerse con un tacto y un amor profundos hacia la comunidad de hermanos de la que se forma parte. En lugar de ser un grito de repudio será un grito de adhesión, no a los intereses creados ni a la política, sino a la verdad y a la pureza del Evangelio. No "contestar", sino confesar; no destruir lo que por otra parte está cayendo ya, sino edificar, construir lo que no existe todavía. El franciscanismo y la sociedad técnica Las estructuras de la sociedad humana, de tipo socio-económico, político, cultural, etc., no deben destruir al hombre ni alienar su libre existencia; sin embargo, poco o mucho, lo hacen. En efecto, si por una parte permiten la expansión de una categoría, frecuentemente lo harán a expensas de otra; y si por otra parte son creación humana, en algún momento determinado se le escapan al hombre de la mano resistiéndose a ser dominadas en su conjunto. Por esto mismo cada vez que un hombre se reafirma en su libertad, cada vez que se libera de algunas estructuras opresivas, se convierte a la vez en levadura para una contestación o revolución y en signo de esperanza abierto al porvenir. Nos parece que esto es hoy posible, tanto más cuanto que los tiempos están maduros para tales gestos, e incluso en nombre del Evangelio. El no-conformismo que se rebela contra las formas habituales de vivir y obrar, puede ser muy bien una contribución importante de la evolución de la civilización moderna, al mismo tiempo que su recriminación. En una sociedad en la que el hombre, muy a pesar suyo, se encuentra arrastrado por el círculo de la producción y del consumo, una comunidad que sepa vivir modestamente, pobremente, podrá parecer anacrónica y desfasada, y sin embargo es precisamente en ella donde se encuentra la verdadera libertad, frente a una publicidad dolosa y de necesidades artificiales. Lo mismo sucede con el trabajo o con el acoplamiento en los cuadros rígidos de lo económico y de lo social. La mayor parte de los hombres de hoy se lamentan con justa razón de haberse vuelto esclavos de su trabajo y de su profesión. Tienen la impresión de vivir en un hormiguero impersonal, donde todo está previsto con antelación, donde el papel de cada uno está ya prefijado y es prácticamente inmutable. Es cierto que uno puede plegarse a todas estas estructuras, trabajando desde el interior de las mismas para humanizarlas, modificarlas o destruirlas violentamente en caso de necesidad. Nadie dudará que éstas son vías legítimas; pero la vía del no-conformismo, la creación al margen de las estructuras -o en su seno propio- de situaciones en las que el hombre vea ya un asomo de la libertad ansiada por todos, constituye también una contestación o revolución importante. Sí que hay lugar, pues, para semejante contestación hoy. Unos cuantos hombres, que viviesen a su manera la aventura de Francisco, al margen de las estructuras o por encima de ellas, evidenciarían lo que significa estar libre de las alienaciones que impone la sociedad. Ciertamente, al leer estas líneas, alguien podría sonreírse del romanticismo ingenuo que en ellas parece expresarse. ¿Acaso no está patente en ellas aquel franciscanismo de las Florecillas, aquella melosa dulzura hasta el hastío, que siempre resultó ineficaz? El sueño de la no-violencia, de la reconciliación, la renuncia a las luchas y a la división, ¿no constituyen precisamente el opio que es necesario saber rechazar para comprometerse en el duro combate por la justicia? Hay, en efecto, una elección que hacer. Se piense lo que se piense de la justicia, e incluso de la necesidad de compromisos y de alternativas sociales y políticas; y aún cuando se pudiese justificar la teología de la revolución, hay también una vía franciscana. Esta vía, nos parece evidente, no se halla ni en la violencia ni en la crítica, ni en la identificación con una clase y con sus luchas; está en una especie de libertad soberana frente a todo, en el profundo respeto a todo hombre a quien se rehúsa clasificar en una categoría ideológica, en la creación de una comunidad de hermanos que permanecen libres -aun a riesgo de parecer no comprometidos- por amor a una libertad mucho mayor. Conclusión ¿Es esto una patente para la irresponsabilidad, para el soñar despierto, para una facilidad poética? Por poco que alguien haya intentado vivir así sobre la brecha (amigo de todos pero rehusando enfeudarse en sus pasiones, libre de cara a los bienes materiales, al trabajo, y sin embargo inserto en lo más profundo de las preocupaciones de los hombres), sabrá que no se trata de un camino fácil. Si la pobreza, la sencillez, la afabilidad, la paz y la reconciliación son un mito, un sueño, se trata de un sueño duro, exigente. Que un grupo de hombres consiga vivir ese sueño, ese ideal en medio de un mundo que agoniza, y entonces se le escuchará como un canto de alondra que anuncia la primavera. A más de tantas otras cosas serias, ¿el franciscanismo no será en el fondo esta parte de sencillez, de infancia y de poesía, sin la cual la vida sería un aburrimiento mortal? En tiempos de la contestación masiva, de la revolución permanente, del anticonformismo de los hippies y otros grupos marginados, ¿tiene su momento todavía la revolución evangélica? Más que nunca, creemos. Precisamente, la existencia de estas corrientes es un reproche y una llamada a aquellos que apelan al Evangelio. Porque nosotros hemos sido llamados al no-conformismo, a la marcha hacia adelante, a la búsqueda de lo que no está todavía pero que viene. La ciudad que buscamos es siempre diferente de la que existe ya; el hombre está siempre demasiado alienado para que se acepte la situación en que se encuentra, y nuestro Dios, el que es y el que era, es también y sobre todo Aquel que ha de venir. Thadée Matura, O.F.M., Francisco de Asís, una réplica en nombre del Evangelio, en Selecciones de Franciscanismo, vol. I, n. 1 (1972) 15-25. |
. |
| |