
DE SAN FRANCISCO Y
DE SANTA CLARA DE ASÍS
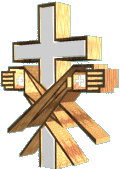

|
DE SAN FRANCISCO Y DE SANTA CLARA DE ASÍS |
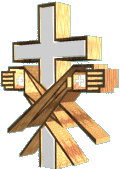
|
| LA REGLA BULADA FRANCISCANA
|
| . |
No creo que se pueda iluminar el verdadero alcance y significado de la Regla franciscana en relación a la II Orden, fundada por San Francisco y Santa Clara en la Porciúncula el lunes de la Semana Santa de 1212 (ó 1211), si no se intenta descubrir e ilustrar, aunque sea sumariamente, qué es la unidad de las dos Ordenes, o mejor aún, debería decir, la unidad del carisma franciscano, común a toda ta familia franciscana; sin embargo, me limitaré aquí a las dos primeras Órdenes, ya que éste es el tema que nos interesa ahora específicamente. Y hablo de la unidad de la I y II Orden franciscana, menores y clarisas, no en el sentido en que se podría hablar simplemente de dos Órdenes que tienen afinidad o aspectos comunes por proceder ambas de un mismo fundador e inspirador. Clara misma reconoce que la II Orden tiene «al bienaventurado padre Francisco como fundador, plantador y ayuda», y que «por medio de la palabra y ejemplo del bienaventurado padre nuestro Francisco, el altísimo Padre celestial ha engendrado en su santa Iglesia esta pequeña grey» que son las clarisas (TestCl 48 y 46). No se trata sólo de una «unidad» de este tipo. San Francisco, en realidad, no programa, sino prevé en el Espíritu la nueva familia de «señoras» que habrían de habitar en San Damián y, tomando esta inspiración, hace suyo el proyecto del Espíritu y se convierte en su ejecutor. «El mismo Santo -narra Clara en su Testamento-, casi inmediatamente después de su conversión, cuando todavía no tenía hermanos ni compañeros, mientras reparaba la iglesia de San Damián, fue visitado por el Señor y, ebrio de celestial consolación, se sintió constreñido a abandonar completamente el mundo. Justo entonces, en un trasporte de gran alegría e iluminado por el Espíritu del Señor, profetizó de nosotras lo que el Señor realizó después. Pues subiendo entonces sobre el muro de dicha iglesia, habló en alta voz y en lengua francesa a algunos pobres que allí cerca se encontraban: "Venid y ayudadme en las obras del monasterio de San Damián, porque dentro de poco vendrán a habitarlo señoras, por cuya vida famosa y santa será glorificado nuestro Padre celestial en toda su santa Iglesia...". Dios se ha dignado -prosigue Clara-, por su abundante misericordia y caridad, manifestar estas cosas sobre nuestra vocación y elección por medio de su Santo. Y no sólo de nosotras profetizó estas cosas nuestro beatísimo Padre, sino también de las que seguirían en el futuro esta santa vocación, a la cual nos llamó el Señor» (TestCl 9-17). Este episodio está confirmado por los Tres Compañeros y por Celano.[1] La II Orden franciscana nace, pues, por obra del Espíritu del Señor, al mismo tiempo que la I Orden, en aquellos mismos meses en que San Francisco decide abandonar el mundo y entregarse totalmente a Dios. La respuesta de amor al Amor crucificado, que lo invita, se articula, como por obra del Espíritu, en un doble sentido, que San Francisco capta profundamente. El amor, cuando es verdadero amor, es conjuntamente siempre activo y siempre contemplativo; porque, mientras actúa, sueña con el abrazo y el descanso en el Amado, y, mientras descansa con el Amado, sueña en salir a realizar grandes empresas por Aquél que es objeto del amor. En San Francisco, también, el único amor crece en dos sentidos: Francisco es, al mismo tiempo, el «testigo» con la palabra y la obra, y el contemplativo que se retira al monte. Incluso en esto es una copia fiel de Cristo, quien revela a los hombres el Padre y a la vez está en constante coloquio con Él. La vocación de San Francisco es, pues, al mismo tiempo, vocación a la contemplación y a la acción, vocación a reproducir el Cristo entero. Por iluminación interior del Espíritu, Clara aparece junto a Francisco, como la posibilidad de tener las propias raíces perennemente sumergidas en la vida divina. La mujer fue creada junto al hombre como «ayuda»: el mismo Espíritu que suscita a Eva junto a Adán, es el que suscita a Clara junto a Francisco. Y la suscita en su entereza de mujer, como complemento de la realidad de Francisco, como su fecundidad. Más allá del umbral del misterio divino, Clara representa para San Francisco la semilla perennemente plantada en la vida divina que asegura la savia y la fecundidad a todo el árbol. Una continua recepción de amor, una apertura al Espíritu, que florecerá al exterior, en todo el árbol franciscano, como una conformidad a la vida del Hijo de Dios entre los hombres.
UNA ORDEN
QUE NACE ANTES Habida cuenta de esto, resultará muy fácil comprender por qué San Francisco tuvo para con su «plantita» Clara un cuidado igual al que tuvo para con sus hermanos. «Quiero y prometo tener siempre de vosotras, como de ellos, diligente cuidado y especial solicitud por mí mismo y por parte de mis hermanos», asegura Francisco en la primera reglita que dio a Santa Clara y que constituye el primer bosquejo legislativo de San Damián, del cual conservamos sólo un pasaje insertado por Clara en su Regla de 1253 (RCl 6,3-4). Es Francisco quien da su primera organización a la comunidad de San Damián, que le ha prometido obediencia, como se deduce del capítulo VI de la Regla de Santa Clara y de su Testamento, al igual que de todas las fuentes biográficas.[2] Y esta ordenación entraña en Francisco muchas tomas de posición para moderar ciertas actitudes de Clara, respecto a la penitencia por ejemplo,[3] para mitigar ciertas rigideces y austeridades, para organizar jurídicamente la nueva comunidad según las indicaciones del Concilio Lateranense IV de 1215;[4] pero principalmente para destacar la característica fundamental de la pequeña fraternidad, es decir, aquella característica, precisamente, de pequeño grupo de hermanas, reunidas por el Espíritu del Señor en el peregrinaje terreno, para vivir el Evangelio como desasimiento y liberación de toda codicia humana y total adhesión a Cristo, hecho pobre y humilde por nosotros. Se deduce prácticamente de todas las fuentes que San Francisco dio a las clarisas este sencillo programa. La comunidad que nace en San Damián por obra de San Francisco tiene, pues, su propia impronta claramente definida y no en balde Clara pide a Inocencio III ( 1216) el privilegio de la pobreza que codifica un programa tan simple (LCl 14); este privilegio lo conservamos de forma escrita, bulada por Gregorio IX el 17 de septiembre de 1228. Al contrario, ha desaparecido, desgraciadamente, la pequeña Fórmula de vida que San Francisco dio a las Damianitas, citada más de una vez en las fuentes,[5] que regulaba la vida de San Damián en los primeros tiempos, y de la que Clara insertará más tarde un pasaje en su Regla de 1253, en el cap. VI precisamente que es el más «suyo» de toda la Regla. Sería muy interesante, para el tema que nos ocupa, tener esta pequeña regla inicial dada por Francisco a Clara y a sus compañeras, porque nos permitiría confrontar la impronta franciscana en la Orden antes de la Regla de 1223. Sin embargo, mientras que no se puede dudar de la existencia de esta pequeña regla, se puede decir además, con cierta seguridad, que debía tratarse de unas pocas líneas de orientación; y en estos términos precisamente habla de ella Gregorio IX al escribir a Santa Inés de Praga el 11 de mayo de 1238: «Cuando la amada en Cristo Clara, abadesa del monasterio de San Damián de Asís, y otras devotas mujeres, ocupando Nos todavía un cargo inferior, eligieron vivir en observancia regular, abandonada la vanidad del siglo, el bienaventurado Francisco les dio una pequeña regla que, cual conviene a niños recién nacidos, no era tanto un alimento sólido, cuanto más bien leche para beber...» (Bull. Franc. I, 243). Se han perdido igualmente los «numerosos escritos» que, según afirma Santa Clara, dio San Francisco a las hermanas de San Damián: «Después, escribió [San Francisco] para nosotras una forma de vida, sobre todo para que perseveráramos siempre en la santa pobreza. Y no se contentó con exhortarnos durante su vida con muchas palabras y ejemplos al amor de la santísima pobreza y a su observancia, sino que nos entregó varios escritos para que, después de su muerte, de ninguna manera nos apartáramos de ella» (TestCl 33-34). Imposible es ahora determinar cuáles fueron tales enseñanzas escritas, dejadas por San Francisco a sus señoras pobres; tenemos, sin embargo, un ejemplo de ellas en la Última voluntad que el Santo les envió a punto de morir: «Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin; y os ruego, mis señoras, y os doy el consejo de que siempre viváis en esta santísima vida y pobreza. Y protegeos mucho, para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien» (RCl 6,7-9). Estoy también convencida, y la Leyenda de Santa Clara me lo testifica, que ella conocía muy bien todo cuanto salía del corazón y de los labios de San Francisco. Entre otras cosas, se pueden mencionar las normas para la «estancia religiosa en los eremitorios» (REr), que parecen reflejarse en la organización interna de San Damián, con su programación de dos categorías de hermanas, como una transposición de las «madres» e «hijos» de que habla San Francisco, que hacen las veces de Marta y María; y quizás Clara haya recogido también de allí algunas puntualizaciones sobre el silencio claustral. Es un hecho el que existían en San Damián, desde el comienzo, junto a la primitiva reglita dada por San Francisco, las Observancias regulares, citadas en 1219, cuando pasan también a la comunidad de Monticelli cerca de Florencia (Bull. Franc. I, 4). Tales Observancias, una especie de estatutos primitivos, debieron nacer sobre la pauta de las «Admoniciones» orales y escritas que la Santa había recibido directamente de San Francisco o indirectamente a través de sus compañeros. Por desgracia, toda esta legislación primitiva de San Damián ha desaparecido completamente, si se exceptúa el privilegio de la pobreza, que se conserva, aunque en una redacción tardía; como también han desaparecido las cartas de Sta. Clara, exceptuadas las cuatro dirigidas a Santa Inés de Praga, lo mismo que los avisos confiados por el hermano León a las damianitas, devorados por las dolorosas vicisitudes que se sucedieron a lo largo del tiempo. Permanece sólo el eco de tal legislación primitiva a través de las fuentes biográficas y, sobre todo, del Proceso de canonización y de la Leyenda de Sta. Clara, que hacen referencia a los primeros años de San Damián. Para el tema que ahora nos interesa, la pérdida de ese material primitivo, que tenía su fuente directa en San Francisco, es una pérdida insustituible, porque, como ya he indicado, nos habría ayudado a comprender la verdadera aportación de la Regla franciscana de 1223 a la II Orden; es decir, nos habría esclarecido hasta qué punto la Regla que Santa Clara obtendría por fin bulada el 9 de agosto de 1253, dos días antes de morir, y después de largos años de insistencia, es tributaria de la Regla franciscana de 1223, y hasta qué punto lo es de la precedente legislación de San Damián. * * * Mientras tanto, empero, en 1219, ocurre en la II Orden franciscana un hecho de suma importancia que gravitará sobre toda la Orden a lo largo de siete siglos y continúa todavía pesando, a saber: fuera del ámbito de San Damián nace una Regla que la Iglesia, en la persona de Honorio III primero, de Gregorio IX y de Inocencio IV después, asigna a todos los monasterios de la nueva Orden, incluido el de San Damián, en el que tal Regla precisamente será profesada y observada. A este propósito puede verse el testimonio de Gregorio IX, del 11 de mayo de 1238, a Santa Inés de Praga: «La Regla de la Orden, compuesta con mucha y diligente solicitud, aceptada por el mencionado Santo [Francisco], y confirmada después por nuestro predecesor el Papa Honorio de feliz memoria, ha sido profesada también por la dicha Clara y por sus hermanas, previa la concesión que se les hizo, por parte del mismo Honorio y con nuestra intercesión, de un privilegio de excepción [el de la altísima pobreza]... Las mismas [Clara y sus hermanas], pospuesta la dicha reglita (de San Francisco), observan laudablemente esta Regla desde la fecha de la profesión hasta ahora» (Bull. Franc. I, 243). En general, solamente los estudiosos o los que se interesan de cerca en la problemática de la II Orden conocen que Santa Clara tuvo una Regla, la profesó y la observó, antes de codificar ella misma su propia Regla. Se trata de la Regla de 1219 del cardenal Hugolino, la primera Regla oficial de la Orden de San Damián. No hay que ser superficiales ni precipitados al juzgar el nacimiento de una Regla para las clarisas fuera del ámbito de Santa Clara y de San Francisco. Y esto, no sólo porque San Francisco aprobó esta Regla a su retorno de Oriente y Santa Clara la aceptó y profesó, sino también porque tal nacimiento debe considerarse en el conjunto de la situación de la Orden en aquel preciso momento, teniendo en cuenta algunas circunstancias que revisten gran importancia y que son muy clarificadoras: a) El nacimiento de la Regla de 1219 es una apremiante exigencia debida al súbito y rápido surgir de un gran número de monasterios en los años inmediatamente siguientes a la fundación de San Damián, sobre todo en Umbría y Toscana, donde Hugolino de los condes de Segni, el Card. Hugolino, era legado pontificio. San Damián no tenía todavía una legislación tan bien organizada como para poder ser trasferida sin más a los otros «reclusorios» que surgían siguiendo el ejemplo de San Damián y teniendo los ojos puestos en el modelo de Clara y de sus compañeras. b) La Orden de Santa Clara no sólo no tenía entonces para sí misma una aprobación oficial escrita de la Iglesia, sino, aún más, se apoyaba en la dirección de una Orden, la de los menores, que a su vez (estamos en 1219) no tenía más que una aprobación oral de su propia Regla, y se encontraba en un momento dificilísimo de consolidación. c) Los nuevos monasterios sólo rara y esporádicamente, si se exceptúa el de San Damián, eran asistidos por los hermanos menores; y, en la mayoría de los casos, le tocaba al cardenal Hugolino de Ostia ocuparse de la organización jurídica de dichos nuevos monasterios. d) Según el canon 13 del Concilio Lateranense IV, las nuevas formas de vida religiosa en la Iglesia debían acogerse a las bases fundamentales de alguna de las grandes Ordenes precedentes. La base sobre la que se apoyaba formalmente la nueva Orden de las Damianitas era la Regla y observancias benedictinas. Muchas veces, sobre todo al comienzo de nuestro siglo, se incurrió en el error de creer que la primera Regla profesada por las clarisas fue la Regla benedictina, debido a la explícita referencia que hace la primera Regla de las clarisas, la hugoliniana, ésta precisamente de 1219, a la Regla de San Benito.[6] Este error se repite sorprendentemente aún en nuestros días, sembrando con frecuencia confusiones e incertezas acerca de los comienzos de la Orden. Tal es la posición, por ejemplo, de H. Roggen. La referencia a la Regla de San Benito constituye, por el contrario, solamente la base jurídica necesaria para la Regla de la nueva Orden, en atención al canon 13 del Concilio Laterano IV, como queda dicho en la nota 6. Me parece muy digno de consideración que el ejemplar más antiguo que poseemos de la Regla de 1219, el del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, de 1228, recientemente publicado por el P. Omaechevarría,[7] no contenga ninguna mención a la Regla de San Benito y que haya desaparecido íntegramente el párrafo inicial al respecto, presente en otras redacciones. Gregorio IX, que hace extender la bula, ha aprobado ya anteriormente la Regla franciscana. En 1219, en la incertidumbre del momento, incertidumbre jurídica para las clarisas, inseguridad y dispersión para la I Orden, la Regla del cardenal Hugolino aparece como un pilar seguro al cual anclarse. Dicha Regla es también profesada en San Damián. Lo que hay que subrayar, si se quiere comprender la verdadera aportación de la Regla franciscana de 1223 respecto a la II Orden, es lo siguiente: a partir de 1219, del momento en el cual aparece la Regla del cardenal Hugolino, empieza la Orden a desarrollarse en dos vertientes, dos ramificaciones, que todavía perduran. Por una parte existe y se desarrolla una línea que procede directamente de San Francisco y de Santa Clara; esta línea parte de la primitiva reglita y de los «consejos orales y escritos» de San Francisco; pasa a través de la Regla de 1219, reforzada por el privilegio de la pobreza; y, finalmente, a través de la Regla franciscana de 1223, desembocará en la Regla definitiva de Santa Clara, bulada dos días antes de su muerte, y recibida y besada devotamente por ella (bula Solet annuere del 9-VIII-1253). Veremos cómo el tránsito de la regla de 1219 a la de Santa Clara de 1253 acaece precisamente por mediación de la Regla franciscana bulada, que viene de esta manera a asumir una grandísima importancia para la sistematización jurídica definitiva de la II Orden. En efecto, en la Regla de 1253 -la verdadera y propia Regla de Santa Clara-, confluirán refundidos todos los documentos franciscanos precedentes, junto con numerosos pasajes y un capítulo entero de la Regla franciscana de 1223. Por tal confluencia de documentos franciscanos, orales y escritos, el cardenal Reinaldo de Ostia definirá así la Regla de 1253: «la forma de vida... que vuestro bienaventurado padre San Francisco os dio de palabra y por escrito para que la observarais» (cf. RCl Preámbulo 16). Por otra parte, la Regla de 1219 se desarrolla en otra línea, la curial, que pasa a través de la Regla de Inocencio IV de 1247, ramificándose variadamente, y desemboca en la Regla de Urbano IV de 1263 (bula Beata Clara del 18-X-1263). Es la llamada línea urbanista. La Orden, a la muerte de Santa Clara, conoce ya esta bifurcación en dos ramas que continuará a lo largo de los siglos. Respecto a lo que aquí nos interesa, debemos decir que si existe la Regla de Santa Clara de 1253, o sea, si la Orden ha tenido y tiene una legislación propia cuyo origen directo viene de la Santa, se debe al hecho de que, cuatro años después de la Regla de 1219, Santa Clara pudo servirse de la Regla franciscana, que le permitió precisar en un sentido bien determinado, franciscano, todo cuanto la Regla de 1219 silenciaba o determinaba de modo contrario a las enseñanzas de San Francisco. La influencia y aportación de la Regla de 1223 a la II Orden fueron, por lo tanto, de excepcional importancia, como veremos inmediatamente, porque permitió a Clara repensar en clave franciscana la Regla de Hugolino, sistematizarla conforme a las enseñanzas de San Francisco, hacer de ella una Regla nueva, su Regla, de sello evangélico. Suya, porque conservaba de la Regla de 1219 todo lo que le parecía a Clara útil retener, y tomaba de la Regla franciscana bulada aquel hálito evangélico, aquel espíritu de pobreza y de caridad fraterna que anima la parte central de la Regla definitiva de 1253, y que en vano buscaremos en la Regla de 1219. Creo poder afirmar que la importancia de la Regla franciscana con respecto a la II Orden reside sobre todo en haber cambiado la fisonomía de la Regla de las clarisas nacida con anterioridad por obra de Hugolino, y haberla hecho profundamente franciscana en el espíritu y en la letra. Veremos a continuación hasta qué punto tienen razón de ser estas afirmaciones nuestras.
UNA MIRADA
A LA REGLA Cuando la Orden minorítica obtiene de Honorio III en 1223 su Regla bulada, la Orden de las «señoras pobres» de San Damián, a la que desde sus orígenes la Iglesia conocía como la Orden de «las monjas pobres encerradas», y el pueblo, como la «Orden de las mujeres pobres reclusas» de San Damián (cf. Proceso 16,2), tiene ya una Regla propia, la del cardenal Hugolino, a la que algunos monasterios como el de San Damián, Monticelli de Florencia, Monteluce de Perusa, añaden el privilegio de la pobreza. Por tanto, en 1223, la II Orden franciscana tiene ya su Regla, que según Gregorio IX perdurará en San Damián y en todos los monasterios de clarisas al menos hasta 1238, esto es, aun después de haber obtenido la Orden franciscana que el Papa aprobase con bula su Regla (Bull. Fran. I, 4). El P. Lazzeri, al estudiar las Reglas de Santa Clara, en un artículo escrito con ocasión del VII centenario de la muerte de la Santa, da por descontado que la Regla de Santa Clara de 1253 existía ya en 1224, ya que Wadingo la refiere a tal año y la llama sencillamente «la Regla de 1224». Las cosas, sin embargo, no son tan simples, como tampoco puedo suscribir sencillamente que la Regla de las clarisas (la de 1253) fuese redactada sobre el modelo de la bulada de los hermanos menores. Aparte la afirmación de Gregorio IX a Santa Inés de Praga, arriba citada, hay que considerar que si la Regla de Santa Clara del 1253 hubiese nacido en 1224, ni en San Damián ni en los monasterios tan ligados al mismo, como por ejemplo el de Monticelli, hubiese existido aquella incertidumbre en el terreno jurídico que impulsó a solicitar por escrito el privilegio de la pobreza en 1228; ni tampoco se hubiese dado aquel pulular de reglas que se verifica de 1219 a 1253 y en adelante. En realidad, la Regla de Santa Clara, en la redacción en que la tenemos, nace mucho más tarde; en cualquier caso, y ateniéndonos a las fuentes, al menos después de 1238. Personalmente estoy más bien convencida de que Santa Clara no abandonó decididamente la Regla de 1219, por ella profesada previa la concesión del privilegio de pobreza, sino cuando fue modificada por Inocencio IV en 1247 (Bull. Fran. I, 476), haciéndola incompatible con el mismo «privilegio de la pobreza» y con el ideal franciscano. Por desgracia, casi nadie conoce la interesantísima Regla de Hugolino de 1219; interesante, sobre todo, por la confrontación que podemos hacer de ella con la Regla definitiva de Santa Clara de 1253. No hay nada como este cotejo -si se destaca debidamente lo que Clara rehúsa trasladar a su Regla y lo que ella, al contrario, conserva- para conocer bien el pensamiento de Santa Clara respecto a la organización de la vida religiosa que en ella tiene su origen. En la Regla de 1219 nada hay que contradiga explícitamente el programa de pobreza de San Francisco y de Santa Clara. Esta Regla no prohíbe poseer ni tampoco impone posesiones; guarda un completo silencio sobre el problema de la pobreza. Lo cual no es de extrañar, pues cuando el cardenal Hugolino la redactó, tenía en las manos una carta de Honorio III, del 7-VIII-1218 (Bull. Fran. I, 1), en la que el Papa, al confiarle los monasterios, le decía que si las monjas no querían poseer nada y se veían, sin embargo, constreñidas a tener un lugar donde habitar y un oratorio para orar, que el mismo cardenal aceptase el lugar y el oratorio como propiedad de la Santa Sede. Ciertamente, este silencio sobre la pobreza no podía ser grato a Clara, «plantita» del Poverello. Por esta razón, profesó la Regla de 1219 solamente «previa la concesión de un privilegio», como dice Gregorio, que es el privilegio de la pobreza. Tal privilegio viene a ser así como la clarificación positiva del silencio de la Regla de 1219 acerca de la posesión de bienes. Por lo demás, la Regla de 1219 es una regla monástica severa que desemboca en gran parte, modificada en algunos puntos, reasumida en otros, matizada en ciertos aspectos y precisada en otros, en la Regla definitiva de Santa Clara. El cotejo entre las dos reglas, la de 1219 y la de 1253, permite apreciar que la Regla definitiva de Santa Clara es el desarrollo positivo, en sentido franciscano, de la Regla hugoliniana de 1219. Santa Clara tiene en cuenta la Regla de Hugolino por ella ya profesada, y de ella toma la trama para su nueva Regla, intercalando, sin embargo, pasajes enteros de la Regla franciscana de 1223 y parte de la reglita primitiva de las damianitas. No hay duda que la Regla de 1253 y la de 1219 son a la postre profundamente distintas; pero no se contraponen. Bien mirado, Santa Clara no hace otra cosa que explicar positivamente, en sentido franciscano, lo que había profesado en la Regla de 1219 y en el privilegio de pobreza. En este trabajo suyo tiene importancia única y notabilísima la Regla franciscana de 1223. Podemos decir que Clara escoge de la Regla de 1219 e inserta en la suya de 1253, todo lo que por su naturaleza escapa a una precisación en sentido franciscano y particularmente en orden al consejo evangélico de la pobreza (en sentido amplio) y de la fraternidad; es decir, en la práctica, toma de ella aquellas normas jurídicas que caracterizan la Orden desde el punto de vista monástico en el seno de la familia franciscana. Por ejemplo, la estricta clausura, ya profesada y observada por Clara, pasa casi inmutada a la Regla de 1253. Es interesante ver cómo Clara inserta, en la breve estructura hugoliniana, pasajes enteros de la Regla franciscana sin preocuparse lo más mínimo de romper la trama originaria hugoliniana, que discurría por la línea de la clausura, Oficio divino, formación y admisión de las postulantes, silencio, ayuno y penitencia, dependencia jurídica de los monasterios, para luego concluir con la custodia de la clausura de nuevo y las normas prácticas al respecto. Clara rompe esta trama para introducir, en el mismo corazón de su Regla, capítulos centrados sobre la pobreza y la relación fraterna, no cuidándose en absoluto de que el conjunto resulte más bien fragmentario, hasta el punto que el cap. V, por ejemplo, sobre el silencio, el locutorio y las rejas, queda desligado completamente del cap. XI, sobre la custodia de la clausura, que en la Regla de Hugolino constituían prácticamente un todo armónico. Esto demuestra el verdadero interés de Clara, un interés franciscano que la lleva a subrayar el estilo evangélico, la pobreza, la unión de los ánimos. Todo lo demás, que tiene también su importancia, y a lo que Santa Clara da todo el relieve debido, constituye para ella, sin embargo, un contexto que puede colocarse al margen respecto a la pobreza y fraternidad. Nos interesa ahora, de manera particular, examinar de cerca el influjo de la Regla franciscana sobre Clara y sobre su Regla de 1253, porque precisamente tal influencia sobre la Regla de Clara es lo que determina la verdadera aportación de la Regla franciscana a la II Orden. De hecho, a través de los siglos, sólo esporádicamente las clarisas demostrarán tener un conocimiento directo de la Regla franciscana; pero indirectamente la conocerán y, sobre todo, vivirán su espíritu, por todo lo que pasó de la Regla franciscana a la Regla de Clara de 1253.
LA
APORTACIÓN DE LA REGLA FRANCISCANA Una confrontación directa y atenta de la Regla franciscana y de la de Santa Clara permite evitar ciertos juicios precipitados, como aquél, muy común, que ve en la Regla de Santa Clara una copia literal de la Regla de 1223. La Santa, en realidad, demuestra estar mucho menos preocupada de la letra que del espíritu, y no tiene temor de proceder con notable libertad, cuando las circunstancias diversas en que se mueven la I y la II Orden parecen exigir diverso comportamiento. ¿Cómo explicar, si no es con esta libertad que viene del Espíritu, el hecho de que precisamente Santa Clara, ella que comprendió mejor que nadie las enseñanzas de Francisco sobre la pobreza y que fue la más tenaz defensora de este valor evangélico, parezca ignorar el cap. IV de la Regla franciscana, «que los hermanos no reciban dinero», y permita el uso del dinero cuando se le envíe a una monja? Escribe, en efecto, en el cap. VIII de su Regla: «Pero si [a alguna hermana] le enviaran dinero, la abadesa, con el consejo de las discretas, haga que se la provea de lo que necesita» (RCl 8,11). Las circunstancias distintas en que se mueven las dos Órdenes requieren, según el espíritu, una postura diversa, cuando la letra, por el contrario, hubiera aconsejado una repetición literal de las normas. La verdadera aportación de la Regla franciscana no está en la letra ni en la repetición textual de los conceptos, aunque las dos Reglas corran paralelas un buen trecho. Me he tomado el cuidado de confrontar con precisión las dos Reglas. Y no puedo compartir el juicio de quien estima que la Regla de Santa Clara está elaborada sobre el modelo de la minorítica de 1223. Aun a costa de cansar, quisiera exponer un breve esquema de observaciones. Para su Regla, Clara prescinde del preámbulo de la de 1219 y recalca la introducción de la franciscana. Esto significa un «viraje» que incide en el sentido de la Orden en todo su desarrollo. La Regla de 1219, en efecto, subrayaba en primer lugar que las monjas «deberán permanecer encerradas todo el tiempo de su vida» (n. 4); una norma severa y absoluta, pues, que precisa la claustralidad y el carácter monástico de la Orden. Clara, que también subrayará fuertemente la característica claustral de su Orden, y sería un error pensar que ella se «adaptó» a una clausura impuesta por la Iglesia, no se siente satisfecha, sin embargo, de frente a la Regla franciscana, con definir su Orden con una norma semejante a la de Hugolino y toma completamente el comienzo de la Regla de 1223 (2 R 1). Para ella, siguiendo la línea de San Francisco, las «hermanas pobres» son ante todo hermanas que deben vivir, por la práctica de los consejos, la sustancia del Evangelio de Cristo. Le interesa mucho también subrayar la dependencia de su Orden respecto a la Orden de los menores. El cap. II de la Regla de 1253 (indico los capítulos como referencia, aunque ninguna de las Reglas presente tal división en su redacción original) es un ejemplo típico de la soltura de Santa Clara ante las Reglas que tiene delante al redactar la suya. Prácticamente toma de la Regla franciscana cuatro párrafos y luego la abandona, aun donde no se ve claramente el por qué de este abandono. El análisis de este capítulo es muy interesante y demuestra que Clara ya tiene sus normas sobre el asunto, y tales normas son también de inspiración franciscana precedente. En la Regla franciscana bulada, por ejemplo, son los Ministros provinciales y ellos solos quienes admiten a los candidatos; en la Regla no bulada de 1221, parece en cambio que dicha aceptación pasaba a través de la fraternidad, que enviaba luego el candidato al Ministro provincial. Pues bien, en la Regla de Santa Clara no es la Abadesa sola la que acepta a las postulantes, sino que debe solicitar el consentimiento de la fraternidad. Lo que significa que Clara tiene presente probablemente una enseñanza de Francisco más que la letra de la Regla de 1223. Tras prescribir que las hermanas no se preocupen de los bienes materiales de las postulantes, sino que eventualmente las envíen a personas temerosas de Dios, con cuyo consejo repartan sus bienes a los pobres, prescripción ésta recalcada en la Regla franciscana, Clara se comporta de nuevo libremente y tiene ante sus ojos la Regla de Hugolino. Sin embargo, la aprovecha a su modo, con mucha libertad y, sobre todo, con una gran humanidad, materna y franciscana, del todo extraña a la frialdad jurídica del texto hugoliniano. Es destacable, por ejemplo, su amplitud de miras a propósito de los vestidos, que no tiene paralelo ni en la Regla franciscana ni en las nimiedades de la Regla de Hugolino: «Las hermanas podrán tener también manteletas para comodidad y decoro del servicio y del trabajo. Y la abadesa provéalas de ropas con discreción, según las condiciones de las personas y los lugares y tiempos y frías regiones, como vea que conviene a la necesidad» (RCl 2,16-17). Es digno de notar que esta preocupación, que tiene en cuenta las necesidades personales de cada una y de los «lugares y tiempos y frías regiones», en la Regla franciscana se encuentran en otro contexto: en el cap. IV, donde esta preocupación se refiere a los hermanos enfermos... He querido precisar esto para destacar cómo Santa Clara toma de la Regla franciscana, mucho más allá de la letra, el espíritu que es el alma de tal Regla. Se percibe el trasfondo de la Regla de Hugolino cuando Clara habla de las jóvenes recibidas en el monasterio antes de la edad legítima para la profesión; sin embargo, ¿cómo expresar la sorpresa que se siente, sorpresa completamente franciscana, al confrontar las dos expresiones que se refieren a la formación de las postulantes y de las novicias? «A las jovencitas recibidas en el monasterio antes de la edad legal... como a las demás novicias, la abadesa provéalas con solicitud de una maestra escogida de entre las más discretas de todo el monasterio, la cual las forme diligentemente en el santo comportamiento y en las buenas costumbres según la forma de nuestra profesión» (RCl 2,18-22), dice la Regla de Santa Clara; la Regla de Hugolino, en cambio, prescribía: «Y si hubiere algunas jóvenes, o incluso mayores, dotadas de buen ingenio y humildes, la abadesa, si le pareciere, haga que se les enseñen letras, asignándoles una maestra idónea y discreta» (n. 5). «Quienes no saben letras, no se cuide de aprenderlas», dirá drásticamente Clara en el cap. X, copiado, esta vez a la letra, todo el contexto del cap. X de la Regla franciscana. Otro «viraje» que la Regla franciscana da a la II Orden, haciéndola tomar una dirección bien determinada... Parecen menudencias, mas ¡cuán cierto es que esta norma, junto a la siguiente sobre el modo de celebrar el Oficio divino, ha dado una impronta para siempre a la II Orden, una impronta que la ha distinguido decididamente de las Ordenes monásticas preexistentes! También en el cap. III, a propósito del Oficio divino, Clara procede con mucha libertad: analizándolo de cerca, se encuentra en él muy poco de la letra de la Regla franciscana, y, sin embargo, todo su espíritu. Y esto se torna mucho más evidente cuando se hace no sólo el cotejo entre las dos Reglas, sino también teniendo presente la Regla de Hugolino que Clara ya ha profesado. Sólo esta confrontación de las tres Reglas da la verdadera medida de la aportación de la Regla franciscana en la sistematización de la II Orden. La Regla de Hugolino prescribía: «Respecto del Oficio divino, que se ha de tributar al Señor día y noche, se dispone que quienes sepan leer los salmos y las horas celebren el Oficio regular. Y si saben también cantarlo, séales lícito celebrarlo con canto y alabar así al Señor de todos en las horas establecidas; mas háganlo con suma gravedad y modestia, con humildad y gran devoción, de modo que sirva de saludable edificación a quienes las escuchan. Las que no saben los salmos procuren rezar devotamente, según costumbre, la oración dominical a su Creador a las horas debidas» (n. 5). Todo esto desaparece en la Regla de Clara, que repite a su manera la Regla franciscana, subrayando así la comunidad de costumbres con los hermanos menores: «Las hermanas que saben leer recen el oficio divino según la costumbre de los Hermanos Menores, por lo que podrán tener breviarios, leyendo sin canto» (RCl 4,1). Sigue la prescripción de los Padrenuestros, como en la Regla franciscana; inmediatamente después, sin embargo, Clara se comporta de nuevo con extremada libertad, dictando una serie de normas que no se encuentran en la Regla franciscana, aunque sí en las enseñanzas franciscanas en sentido amplio. Una vez más la Regla franciscana ha servido aquí a Santa Clara para dar a su Orden una dirección bien definida; una dirección que no quiere ser benedictina, que no quiere asemejarse a la tradición monástica, tal como la sociedad de entonces la conocía. Por esto, la Santa introduce, como para evitar todo equívoco, aquel «leyendo sin canto» que en vano buscaremos en la Regla franciscana, pero que constituye una clara toma de posición respecto a la Regla de Hugolino. Esto no significa ciertamente que les esté prohibido a las clarisas cantar (¡son hijas de San Francisco!), sino que es una exhortación para evitar el sofocar en una «estructura» la sustancia de la alabanza divina y de la palabra de Dios, el sacrificarlas en aras de la preocupación por el canto, que, en último término, podría convertirse en una profesión que se ejerce y para la que es menester proveerse de libros costosos, horas y horas de preparación; una verdadera estructura que acaba por determinar la andadura de la jornada y de toda la vida monástica. Sería muy interesante continuar este examen comparativo de las tres reglas. Esto enriquecería notablemente el conocimiento que tenemos del espíritu de Santa Clara y, sobre todo, la aportación de la Regla franciscana con relación a la II Orden. Es también sorprendente, por ejemplo, el cotejo de las tres reglas en lo que respecta al ayuno. Pero un examen minucioso, si bien muy útil, nos llevaría demasiado lejos; nos limitaremos, pues, a algunas observaciones generales. El cap. IV de la Regla de Clara no encuentra paralelo en la Regla franciscana, sino para un solo párrafo (en 2 R 8). Santa Clara, sin embargo, se está refiriendo igualmente a enseñanzas franciscanas, pues lo que ella dice sobre la abadesa y la manera como tiene que ejercer su servicio corresponde, en gran parte, a la descripción que hace Francisco del Ministro general, según se encuentra en Celano (2 Cel 184). El cap. V, «del silencio, del locutorio y de la reja», discurre en gran parte por la línea de Hugolino; se ve, no obstante, la influencia de las enseñanzas franciscanas, en lo que se refiere al silencio, y de las pocas normas al respecto contenidas en el opúsculo «de la estancia religiosa en los eremitorios» o Regla para los eremitorios, como ya he hecho notar. El cap. VI es original: es la confesión de Clara; constituye, tal vez, su página más vibrante y auténtica. Llegados a este punto, quisiera hacer notar que, con razón, no se puede suscribir la opinión de quien afirma que la Regla franciscana y la de Santa Clara corren del todo paralelas... La verdad es que Clara, después del cap. V, rompe por completo la línea de la Regla de Hugolino e inserta capítulos enteros sobre la pobreza, sobre la vida de familia, sobre la caridad fraterna, que se remiten en gran parte a la Regla franciscana o a las enseñanzas de San Francisco. El cap. X, caso único en toda la Regla, es una copia literal del cap. X de la Regla bulada de los menores. El cap. VII, «del modo de trabajar», se inicia con el comienzo del cap. V de la Regla franciscana, que trata del mismo argumento; pero continúa con prescripciones sobre la organización familiar que en vano buscaremos en la Regla franciscana o en otro lugar. En general, la vida de familia tiene en Santa Clara un realce original, si bien evidentemente de sello franciscano. También el cap. VIII, «que las hermanas nada se apropien y del procurar la limosna y de las hermanas enfermas», que se abre con el cap. VI de la Regla franciscana de 1223, continúa luego con una soltura desligada del texto que tiene ante los ojos: se extiende en precisiones particulares, pero siempre caracterizadas por una amplitud franciscana de miras. En medio de tales prescripciones se encuentra el bellísimo párrafo del cap. VI de la Regla franciscana: «si la madre ama y nutre a su hija carnal, ¡cuanto más amorosamente deberá cada una amar y nutrir a su hermana espiritual!» (RCl 8,16; 2 R 6,8), para continuar inmediatamente con prescripciones de la Regla de 1219, tomadas, sin embargo, con la acostumbrada desembaraza libertad. El cap. IX, «de la penitencia que se ha de imponer a las hermanas que pecan», debe todo un período al cap. VII de la Regla franciscana. Como ya he dicho, el cap. X, caso único en toda la Regla de Santa Clara, es todo él copia literal del cap. X de la Regla franciscana. Como se sabe, la Regla de Santa Clara tiene aún dos capítulos (XI-XII) que representan prácticamente, aunque con variaciones, la segunda parte de la Regla de Hugolino.
UNA REGLA Y UN ESPÍRITU La conclusión de este nuestro largo examen es que la Regla franciscana se ha incrustado profundamente, con todo lo que ella contiene de espíritu y de vida, en la Regla de Santa Clara. Es evidente que las dos Órdenes no podían tener una misma Regla. Las direcciones externas en que se mueven las dos ramas de la familia no son las mismas: una cosa es ser un grupito itinerante por los caminos de la humanidad en pobreza y caridad, y otra cosa ser una pequeña grey estable, al abrigo de cuatro paredes, que vive el peregrinaje terreno únicamente en el plano de la fe y de la pobreza, en un escenario humano siempre igual. Clara toma de la Regla franciscana todo lo que puede tomar, todo cuanto le sirve para organizar su vida monástica sobre una base claramente evangélica. Cuando es necesario desecha lo que recibió de otros con anterioridad, del cardenal Hugolino por ejemplo, con el fin de subrayar el carácter evangélico, aquella impronta «peregrina y forastera», del todo franciscana, que distingue y caracteriza su familia en el ámbito monástico y la alinea a la Orden minorítica. Examinando de cerca la aportación de la Regla Franciscana a la Regla de 1253 y, por consiguiente, a la segunda Orden en su conjunto, se advierte que es precisamente ésta la aportación fundamental, aquella «piedra angular» que Clara toma de la Regla franciscana para su edificio: el carácter evangélico, aquel peregrinar hacia la patria futura precisamente de quien no la tiene aquí abajo; el «servir al Señor en pobreza y humildad» como «peregrinos y forasteros» en este mundo; el no tener ninguna cosa a que llamar propia, por amor del Hijo de Dios y de su Santísima Madre, como añade siempre Santa Clara. En este pobre peregrinar del hombre, la relación entre superiores y súbditos es siempre una relación en Cristo entre hijos del mismos Padre; una relación de amor y de unión, que es Espíritu. No dudo en decir que la aportación más válida de la Regla franciscana, aquella que a mi parecer ha determinado toda la fisonomía de la II Orden, se encuentra en los capítulos I, VIII y, sobre todo, X de la Regla de Santa Clara (caps. I, VI y X de la Regla de 1223). No hay que olvidar, en efecto, que la II Orden nació con una fisonomía diferente, puramente monástica, y que sólo Francisco, con su doctrina tan humana y al mismo tiempo tan llena del Espíritu del Señor, cual es la contenida en tales capítulos tan puramente franciscanos, podía crear aquel clima de pobreza humilde, de minoridad, de fraternidad, de unión, de simplicidad, que caracterizará para siempre, entre las Órdenes monásticas de la Iglesia universal, la vida familiar de las clarisas. El cap. X, además, contiene todo el programa contemplativo, todo el programa ascético, todo el orden familiar, toda la fisonomía de la II Orden franciscana. Y este capítulo, el X, ha sido completa y literalmente tomado de la Regla franciscana. Valdría la pena releerlo por completo para escuchar nuevamente el eco y sentir las pulsaciones de la vida de las clarisas a través de los siete siglos transcurridos desde su aparición en la historia de la Iglesia hasta nuestros días. * * * El tiempo tiende con frecuencia un manto sobre las cosas. Con la muerte de Santa Clara, con las vicisitudes dolorosas que han afectado algo en todas partes a los monasterios de la II Orden (vicisitudes históricas, que no son por cierto las más dolorosas; transigencias con el ideal en el seno de las comunidades), la Regla franciscana quedó, lo mismo que la de Santa Clara, completamente ignorada en muchos lugares y por mucho tiempo. Pero doquiera se vuelva a la Regla de Santa Clara de 1253, y se empiece de nuevo a mirarla cual un faro, como ocurrió en el siglo XIII, automáticamente volverá el espíritu franciscano a actuar en la II Orden y a penetrarla profundamente. ¡Tanto es cierto que el espíritu de la Regla franciscana ha pasado completamente a la Regla de Santa Clara! Y si, finalmente, podemos decir que la I y II Orden franciscana son todavía y sobre todo hoy una misma Orden, aquella Orden nacida del corazón de San Francisco bajo un único movimiento del Espíritu, si podemos constatar en nuestros días esta profunda unidad de carisma, es precisamente gracias a la Regla franciscana. Porque a ella le corresponde el mérito de haber expresado en pocas líneas, válidas para todo tiempo, tal carisma común. En este sentido ella es espíritu y vida que rige y unifica profundamente desde dentro las dos Ordenes.
N O T A S [1] Dice de san Francisco la Leyenda de los tres compañeros: «Continuando con otros trabajadores la obra a que nos hemos referido, lleno de gozo espiritual y con voz bien puesta, clamaba dirigiéndose a los que vivían y pasaban cerca de la iglesia, y les decía en francés: "Venid y prestadme ayuda en la obra de la iglesia de San Damián, que ha de ser monasterio de señoras, con cuya fama y vida será glorificado en la Iglesia universal nuestro Padre que está en el cielo". ¡Es de admirar cómo, lleno de espíritu profético, predijo verdaderamente el futuro! Porque éste es el lugar sagrado donde la gloriosa Religión y preclarísima Orden de las señoras pobres y vírgenes santas tuvo su feliz comienzo por mediación del bienaventurado Francisco, a los seis años apenas de su conversión» (TC 24). Tomás de Celano escribe del Santo: «Como hubiese retornado al lugar donde, según se ha dicho, fue construida antiguamente la iglesia de San Damián, la restauró con sumo interés en poco tiempo, ayudado de la gracia del Altísimo. Este es el lugar bendito y santo en el que felizmente nació la gloriosa Religión y la eminentísima Orden de señoras pobres y santas vírgenes por obra del bienaventurado Francisco, unos seis años después de su conversión. Fue aquí donde la señora Clara, originaria de Asís, como piedra preciosísima y fortísima, se constituyó en fundamento de las restantes piedras superpuestas» (1 Cel 18). [2] Dice Clara en su Regla: «Después que el altísimo Padre celestial se dignó iluminar con su gracia mi corazón para que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de nuestro muy bienaventurado padre san Francisco, yo hiciera penitencia, poco después de su conversión, junto con mis hermanas le prometí voluntariamente obediencia. (...) Y así como yo siempre he sido solícita, junto con mis hermanas, en guardar la santa pobreza que hemos prometido al Señor Dios y al bienaventurado Francisco, así también las abadesas que me sucedan en el oficio y todas las hermanas estén obligadas a observarla inviolablemente hasta el fin» (RCl 6,1.10-11). Y en su Testamento: «Y así como yo siempre he sido diligente y solícita en guardar y hacer guardar por las otras la santa pobreza que hemos prometido al Señor y a nuestro bienaventurado padre Francisco... nuestra profesión de la santísima pobreza, que hemos prometido al Señor y a nuestro bienaventurado padre... guarde la santa pobreza que hemos prometido a Dios y a nuestro bienaventurado padre san Francisco...» (TestCl 40. 42 y 47). La Leyenda de Santa Clara dice entre otras cosas hablando de su humildad: «En efecto, prometió santa obediencia al bienaventurado Francisco y no se desvió en nada de lo prometido» (LCl 12). [3] Véanse las declaraciones de las testigos en el Proceso de canonización de Santa Clara (1,8; 2,8; 4,5). Y lo que dice la Leyenda de Santa Clara al hablar de las mortificaciones de la carne que practicaba la Santa (LCl 17-18). [4] Francisco impuso a Clara, tres años después del comienzo de la Orden, el servicio y el nombre de abadesa, probablemente por obedecer al Concilio. Dice al respecto la Leyenda de Santa Clara: «En efecto, prometió santa obediencia al bienaventurado Francisco y no se desvió en nada de lo prometido. Es más, a los tres años de su conversión, declinando el nombre y el oficio de abadesa, prefirió humildemente vivir sometida y no presidir, servir entre las esclavas de Cristo, y no ser servida. No obstante, porque le obligó el bienaventurado Francisco, asumió, por fin, el gobierno de las damas» (LCl 12). [5] Bullarium Franciscanum I, 243. En su Regla escribe Santa Clara: «Y el bienaventurado Padre [Francisco], considerando que no teníamos miedo a ninguna pobreza, trabajo, tribulación, menosprecio y desprecio del siglo, antes al contrario, que los teníamos por grandes delicias, movido a piedad, escribió para nosotras una forma de vida en estos términos: "Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del santo Evangelio, quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por mis hermanos, un cuidado amoroso y una solicitud especial de vosotras como de ellos"» (RCl 6,2-4). Y véase lo que dice en su Testamento (TestCl 33-34), que reproducimos en el texto a continuación. [6] La Regla del Card. Hugolino, que es de 1219, dice en su n. 3: «Mas, a fin de que vuestra santa vida religiosa... pueda crecer... os damos la Regla de san Benito...». El P. Omaechevarría puntualiza en la nota correspondiente que «la Regla de san Benito es sólo la base jurídica necesaria para atenerse al canon 13 del Concilio Lateranense IV, como se explicará mejor en otras bulas» (I. Omaechevarría, Escritos de Santa Clara. Madrid, BAC, 19994, pág. 219). [7] Cf. I. Omaechevarría, Escritos de Santa Clara. Madrid, BAC, 19994, pág. 217 ss. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. IV, n. 10 (1975) pp. 11-26]
|
. |
| |